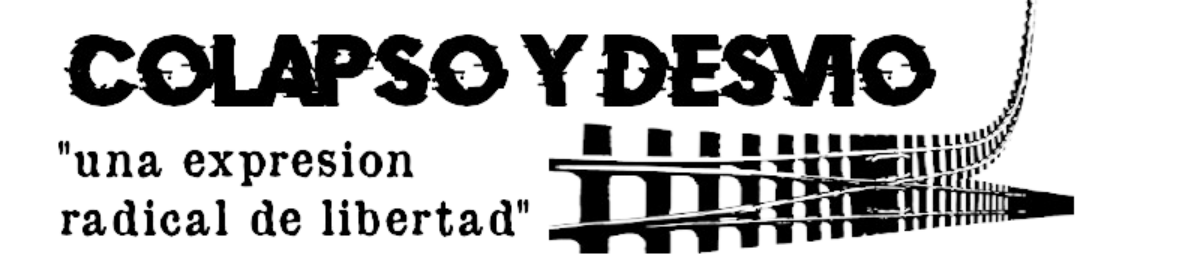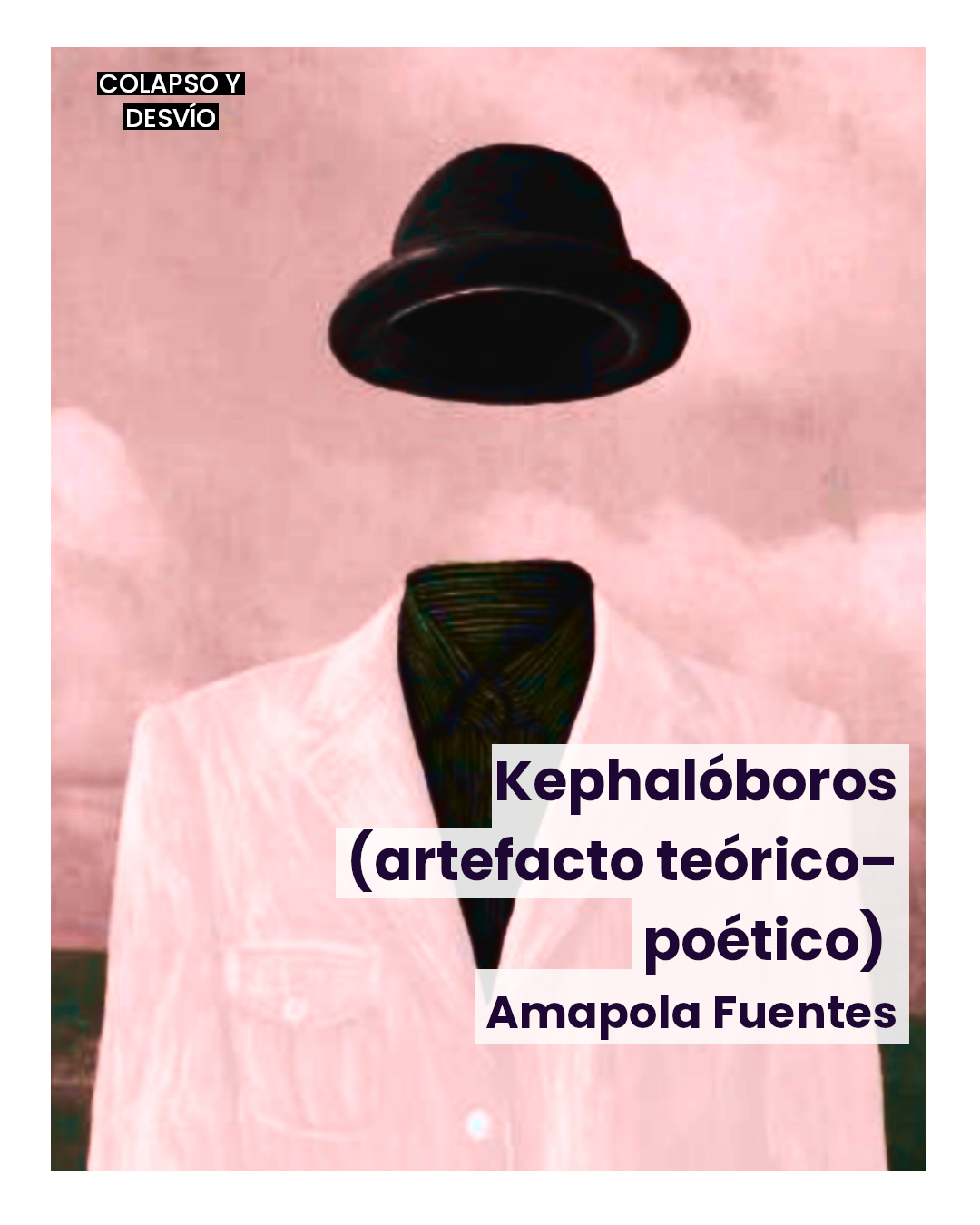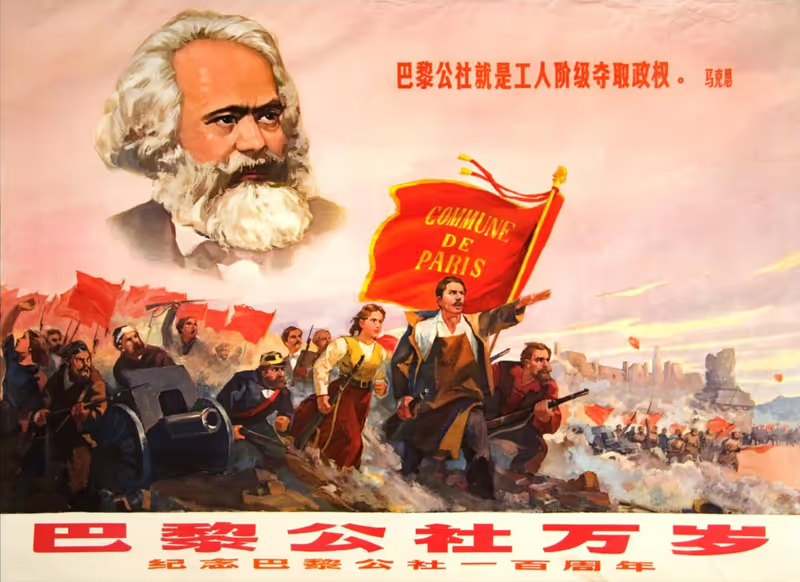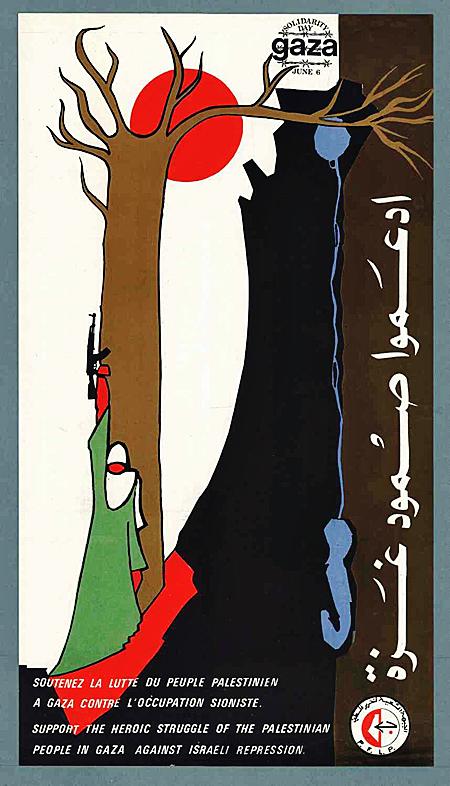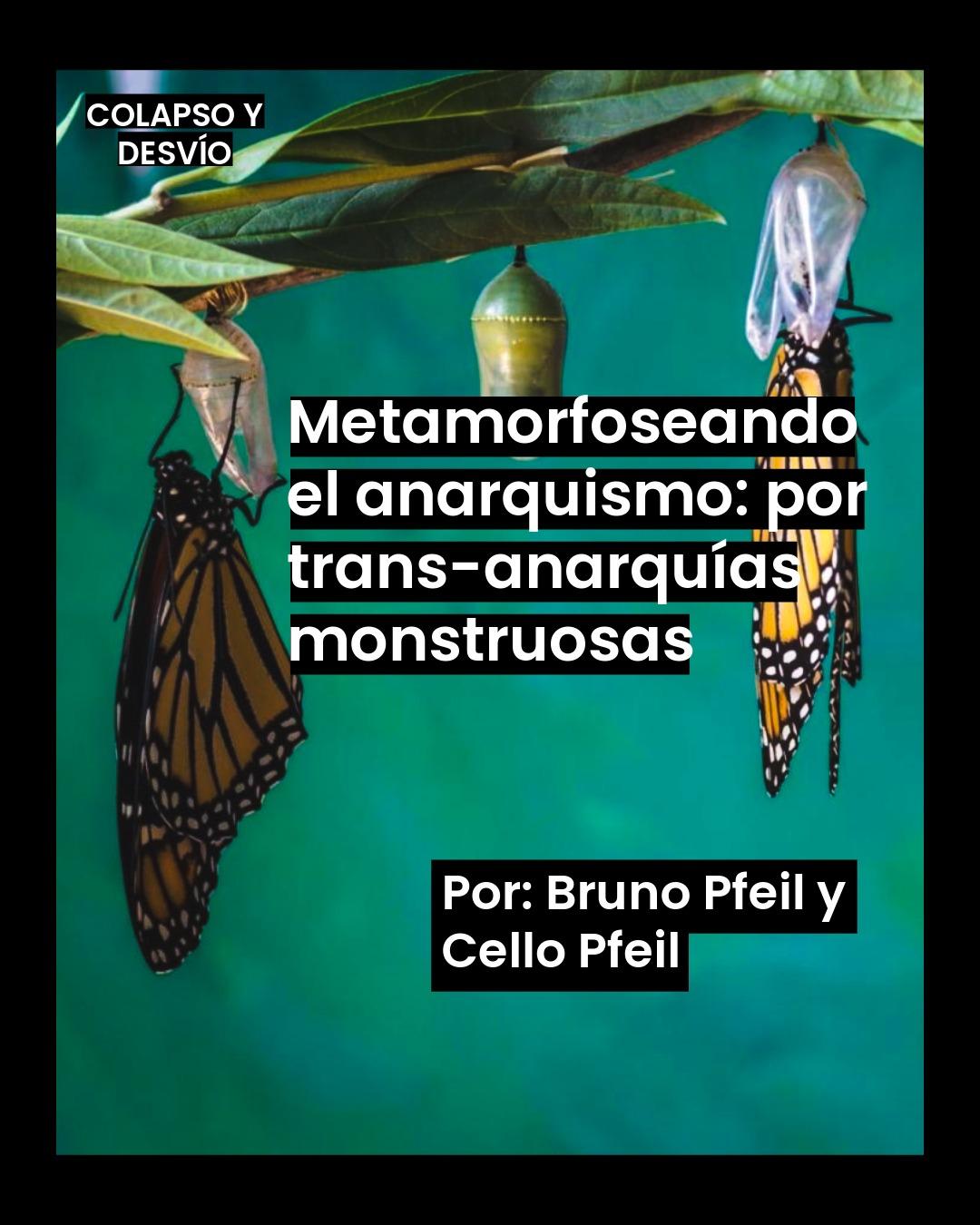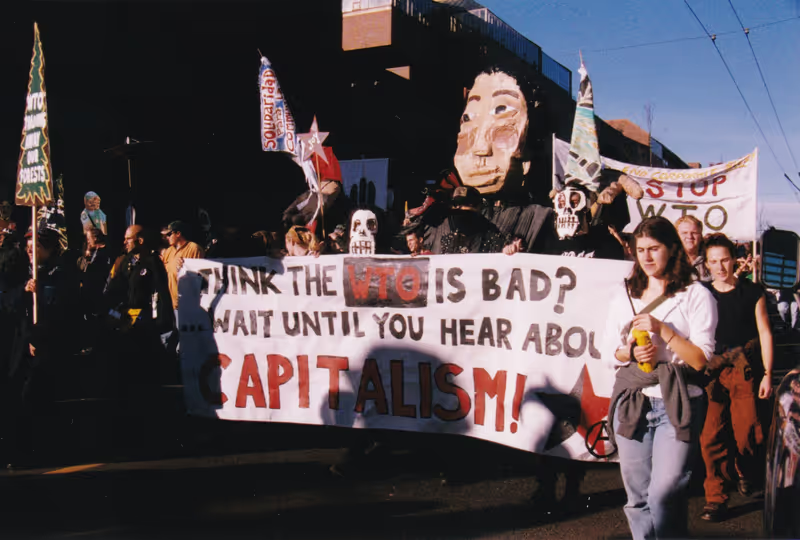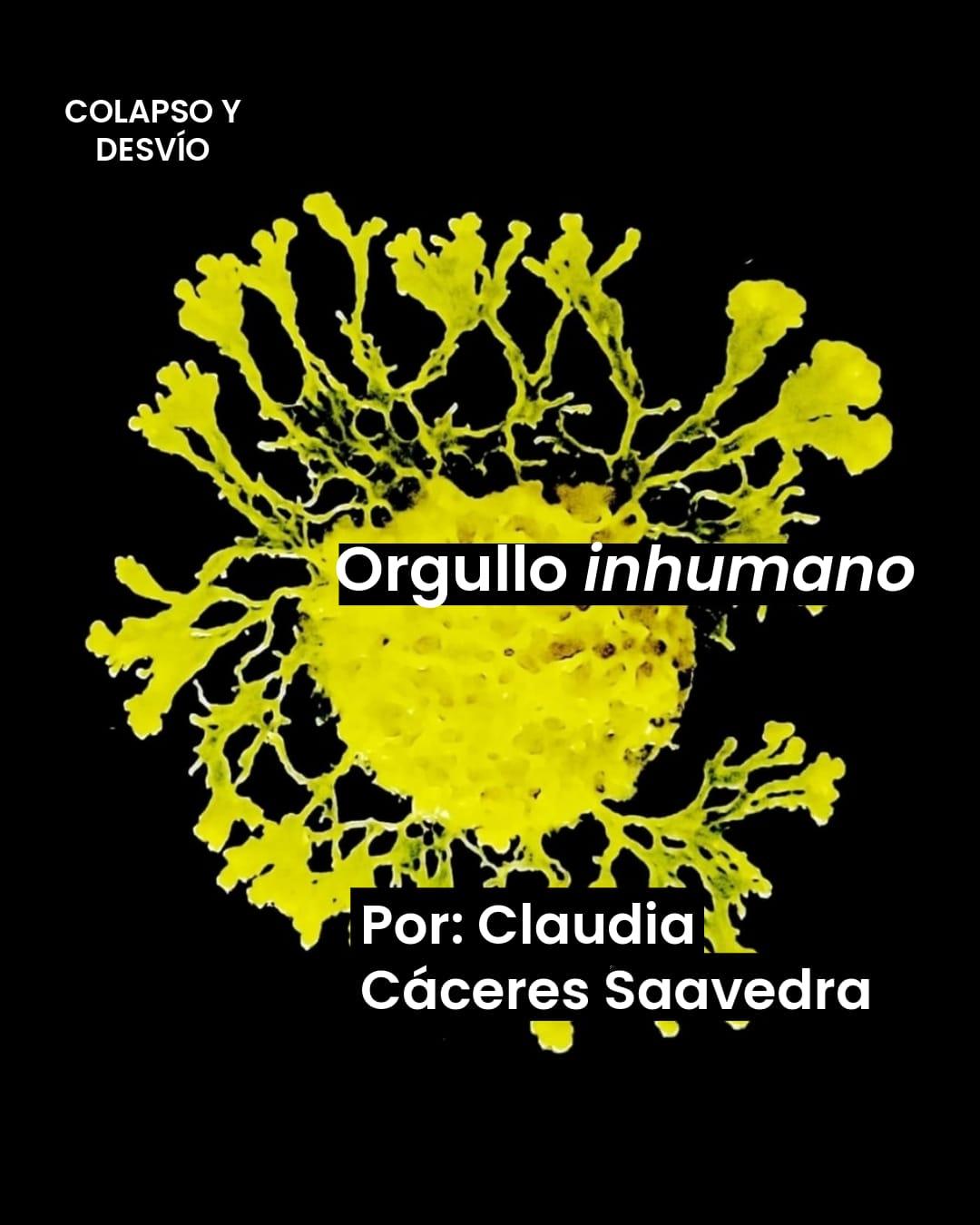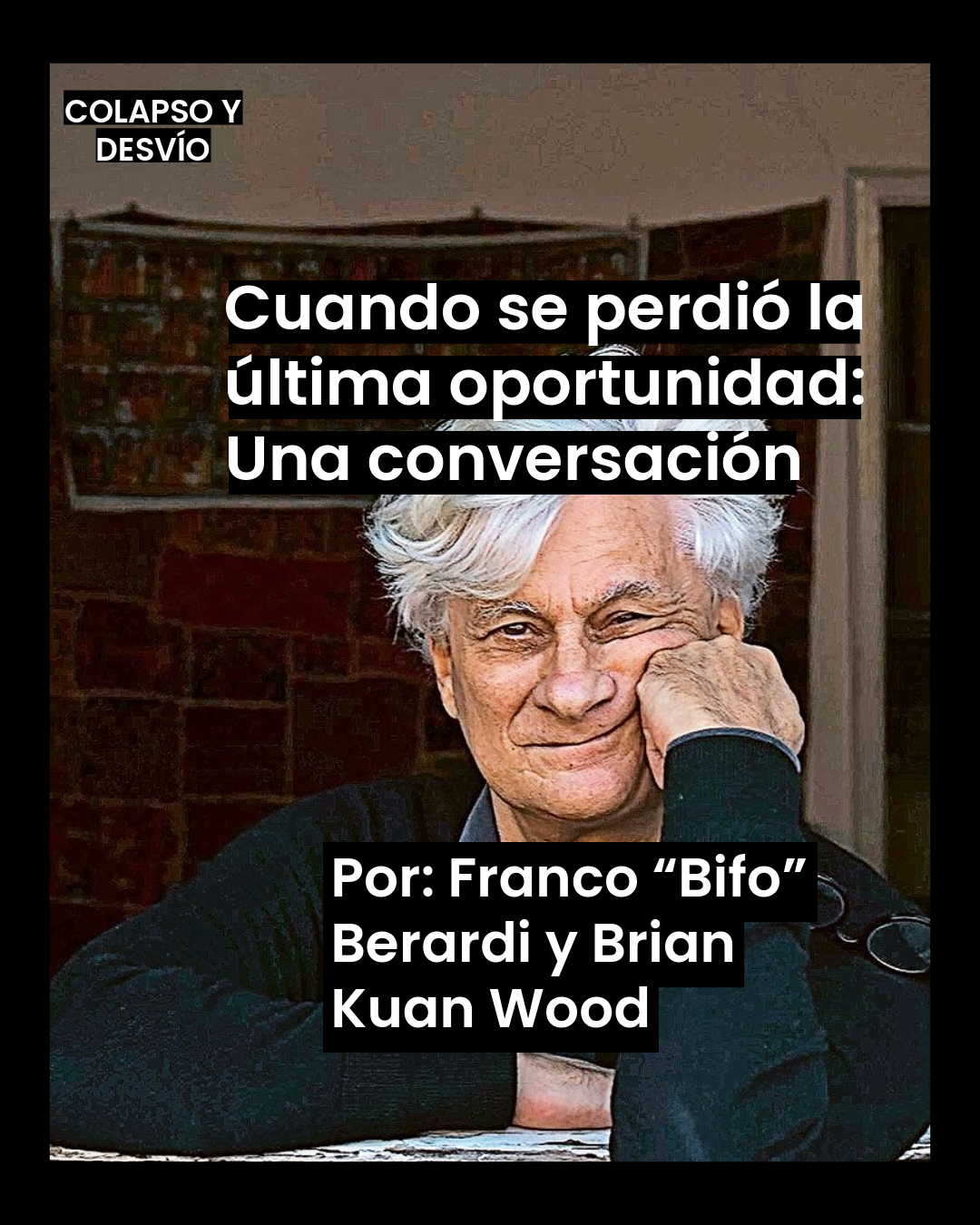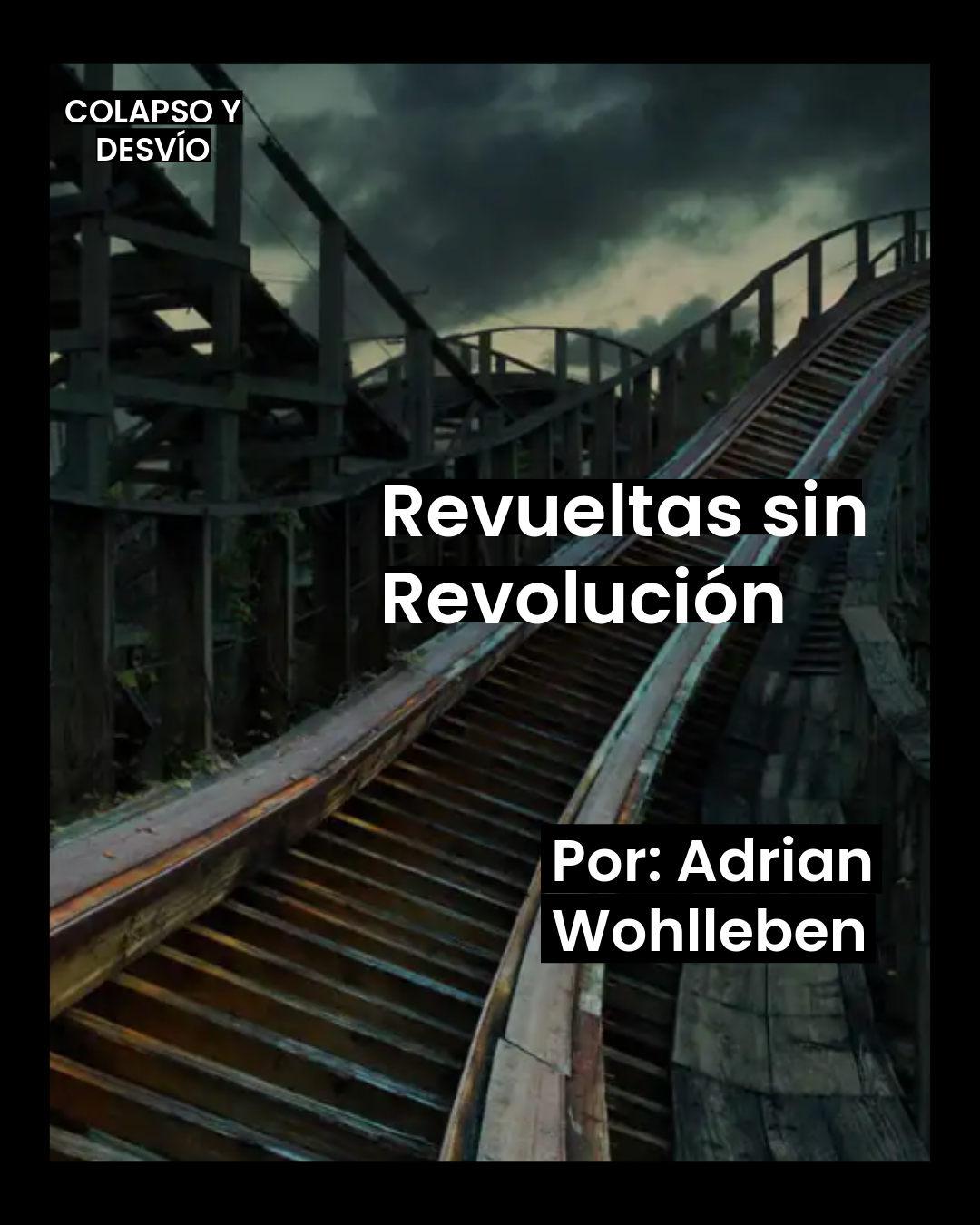Cuando se perdió la última oportunidad: Una conversación.
Franco “Bifo” Berardi y Brian Kuan Wood
Originalmente publicado en E_Flux, el 29 de octubre del 2025 [Disponible aquí]. Traducido al español por CyD.
Sobre el autor: Franco Berardi, también conocido como «Bifo», fundador de la famosa Radio Alice en Bolonia y una figura importante en el movimiento de Autonomía italiano, es un escritor, teórico de los medios y activista social. Su libro más reciente es Pensar después de Gaza. Ensayo sobre la ferocidad y la extinción de lo humano, Editorial LOM y Tinta Limón, 2025.
NT: La siguiente es una transcripción editada de una conversación que tuvo lugar entre Franco “Bifo” Berardi y Brian Kuan Wood para celebrar el lanzamiento de Chaos and the Automaton de Berardi (e-flux y University of Minnesota Press, 2025) en Miss Read: The Berlin Art Book Festival el 13 de junio de 2025 .
Continuar leyendo «»