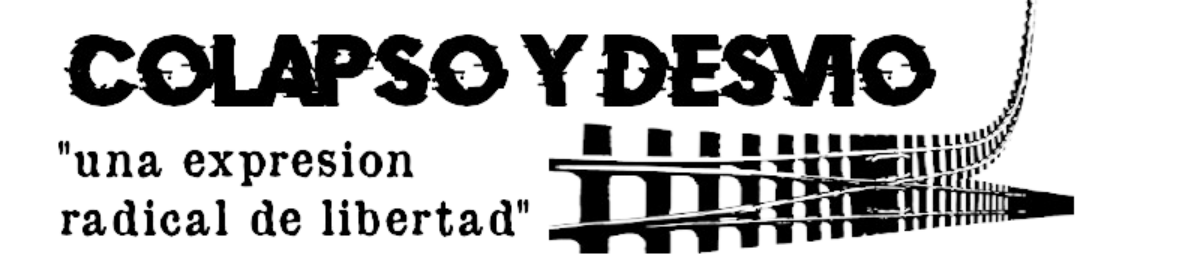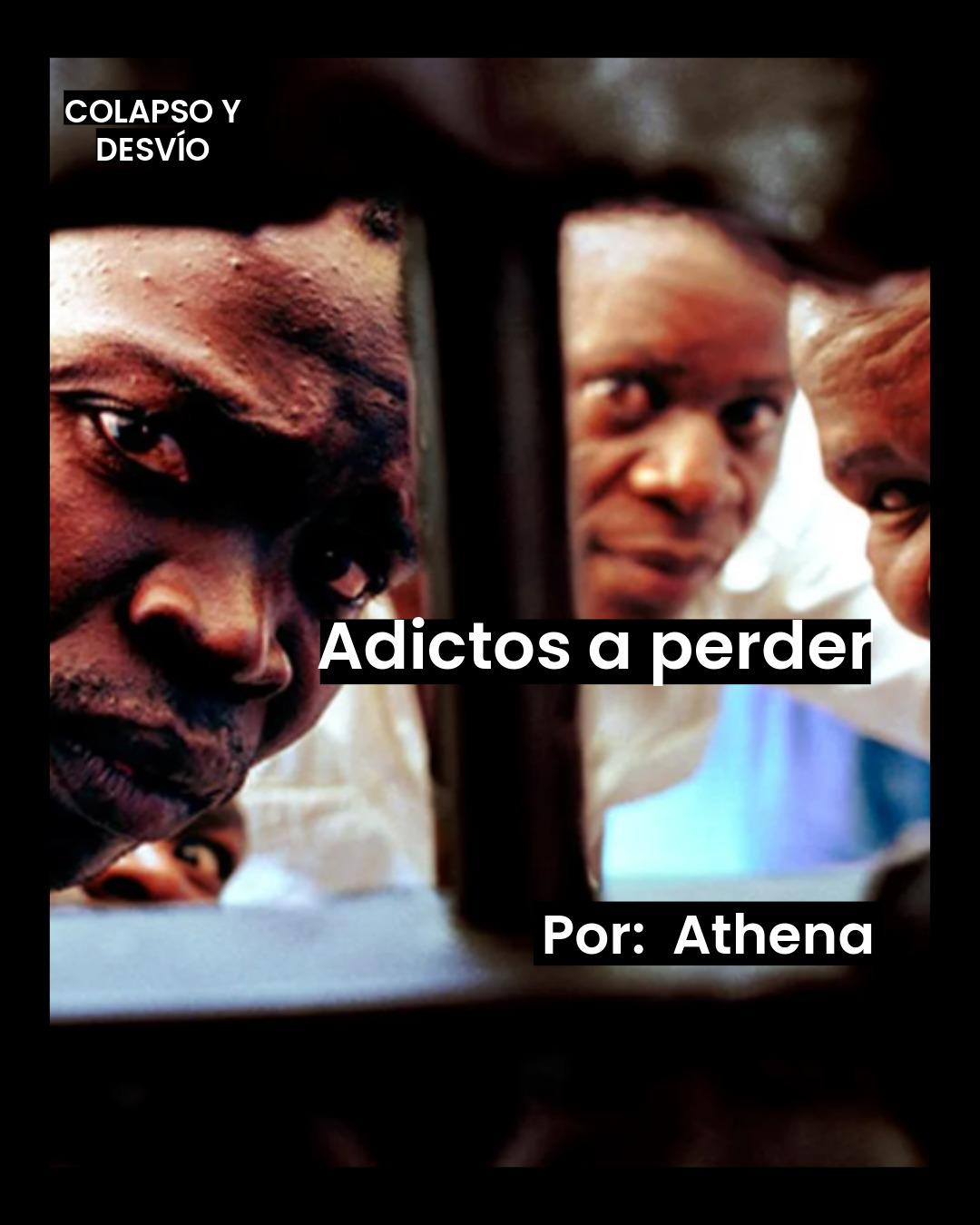Traducción: Mestiza Bastarda
Revisión y corrección: Rami Cami y Amapola Fuentes
Fuente: https://illwill.com/addicted-to-losing
Adictxs a Perder
Reiniciar la revolución no es volver a comenzarla, es dejar de ver el mundo como algo ajeno, a los hombres como seres que hay que salvar o ayudar, o incluso servir; es abandonar la posición masculina, escuchar la feminidad, la estupidez y la locura sin considerarlas males
J.F. Lyotard
¿Puedes ser inmortalizado sin que tu vida haya expirado?
Kendrick Lamar
En el verano de 2020, fuimos testigxs del mayor levantamiento de la historia de Estados Unidos. Su carácter racial era innegable: en un panorama de guerra civil descongelada, la cuestión negra volvió a ocupar un lugar central. Entre lxs más ansiosxs por la destrucción se encontraba la clase trabajadora negra, que no tuvo piedad con las patrullas, los agentes y las vitrinas. Al recordar estos acontecimientos, parte de la razón por la que el levantamiento se apagó fue que se topó con límites tanto técnicos como sociales. Como han señalado otros[1], la cualidad “memética” del movimiento – es decir, la forma en que se intensificó a través de la repetición de gestos destructivos – alcanzó su límite con el incendio de la Tercera comisaría de Minneapolis. Un ataque que, aunque impresionante, marcó un estándar muy alto. Por otro lado, en términos de sus límites sociales, el imaginario de la rebelión, su potencial revolucionario, fue reprimido sin pudor por la contrainsurgencia Negra[2]. La contrainsurgencia Negra consiste en una red de negros de clase media, académicos negros, negros ricos y sus secuaces que, en cooperación con la policía, ayudaron a sofocar la ola de destrucción de propiedades recuperando su energía hacia la construcción de un movimiento social. Los gestores son endémicos de este tipo de movimientos, un papel que la contrainsurgencia negra estaba más que dispuesta a asumir. En sus manos, las cuestiones de la revolución y cómo llevarla a cabo se evaporaron en un discurso liberal sobre la “abolición”, una hábil tapadera para más reformas policiales. Dado que este tipo de represión dentro de los movimientos no es exclusivo de 2020, sino que impregna tanto nuestro pasado como nuestro presente, es fundamental que comprendamos su significado y su propósito.
A continuación, deseamos aclarar los fundamentos sobre los que descansa el punto de vista de la contrainsurgencia Negra, el conjunto de creencias y supuestos que le permiten reproducirse. ¿Por qué se acepta tan fácilmente, incluso por parte de los llamados radicales, la idea de que las personas racializadas necesitan amos? ¿Cómo podemos combatir la estupidez que es esparcida por esta idea, esta percepción persistente de que las personas de color no son aptas para la tarea de acabar con el mundo? En los movimientos y espacios de organización actuales, el reinado de la supremacía blanca se nutre de la preocupación paternalista por el bienestar de las personas de color, un aparato insidioso que trabaja para atenuar nuestra militancia inculcándonos sentimientos de inferioridad y dependencia. Por lo tanto, nuestra tarea es doble: no solo debemos enfrentarnos a la represión racista a manos de la policía en nuestras calles, sino también a la fluida red de control social que se extiende más allá de ese terreno hasta nuestros propios círculos sociales y políticos. Al buscar respuestas a estas preguntas, nuestro objetivo es dar paso a insurgentes negros y morenos más rebeldes e ingratos, un espectro temido tanto por los blancos como por los no blancos.
Dame peligro, no seguridad
La política de la contrainsurgencia negra es lo que Jackie Wang ha llamado[3] una “política de seguridad”. Para Wang, la política de seguridad se basa en el requisito racializador de que, a diferencia de sus contrapartes blancos, para merecer consideración política, las personas racializadas oprimidas deben ser inocentes. Como ella muestra, la diferencia de trato entre el caso de Trayvon Martin, un adolescente negro considerado por el público como “un chico como cualquier otro” y el de Isaiah Simmons, que murió asfixiado en manos de varios tutores de un centro juvenil, puede atribuirse a la aparente inocencia del primero. Trayvon es objeto de una amplia cobertura mediática y de protestas, mientras que la condición de delincuente de Isaiah le exime de la empatía pública, relegándolo al olvido. Este prerrequisito de inocencia cumple una función oculta de asimilación: la empatía con lxs oprimidxs es posible precisamente en proporción a lo identificables que le resulten al público. Las personas racializadas deben aparecer como moralmente puras, o no aparecer en absoluto. Para que se verifique o autentifique la opresión de una persona ésta está obligada a ser inocente, como se supone que lo es un niñx – y, por lo tanto, inferior, como también se cree que lo es un niñx. La política de la seguridad es una operación de blanqueamiento. Los límites de la blanquitud – lo que permite y lo que prohíbe – se establecen en referencia a esta visión distorsionada de los dominados.

Esta construcción infantilizante de los marginalizados se utiliza para justificar una política en la que las formas violentas y conflictivas de ser se descalifican en nombre de“mantener a salvo a los menos privilegiados”. Cuando controlan una manifestación que empieza a descontrolarse, quienes profesan una política de seguridad pueden afirmar que lo hacen en nombre de los vulnerables. Esto es más fácil que enfrentarse a su miedo real: que las personas no blancas y otros grupos marginalizados puedan verdaderamente escapar al control de cualquiera. En el caso de las personas de cololr, la articulación común de la lucha contra la supremacía blanca carece por completo de fuerza. El salvaje, el negro, la persona de color sólo puede ser considerada frágil hasta el punto de la ineptitud. Lxs no blancos confundidxs creen que es deber de los “radicales” convencer a otrxs no blancos de que se relacionen consigo mismxs como si carecieran del tipo de agencia política que solo los blancos pueden tener. Wang expresa este punto:
“Las personas racializadas que utilizan la teoría del privilegio para argumentar que los blancos tienen el privilegio de participar en acciones arriesgadas, mientras que las personas racializadas no pueden hacerlo porque son las más vulnerables (más propensas a ser presas de la policía, no tener recursos para salir de la cárcel, etc.), hacen una evaluación correcta de las diferencias de poder entre los actores políticos blancos y no blancos, pero en última instancia borran a las personas racializadas de la historia de la lucha militante al asociar falsamente la militancia con la blancura y el privilegio. Cuando un análisis de los privilegios se convierte en un programa político que afirma que los más vulnerables no deben correr riesgos, la única política políticamente correcta se convierte en una política de reformismo y retirada.”
Hoy en día, los llamados a poner “los cuerpos blancos al frente” no se reciben con burlas, sino con una obediencia inquebrantable. Incluso en los círculos anarquistas, que uno espera tontamente que sean inmunes a este tipo de comportamiento, los compañeros caen. Por ejemplo, ¿por qué las personas de color se ven tan a menudo exentas de las prácticas de justicia popular que se aplican a todos los demás en los entornos radicales, lo que da lugar a bromas sobre que las personas de color son “incancelables”? ¿Por qué, después de todos estos años, a los radicales les ha resultado tan difícil deshacerse de la política de la seguridad?
Wang escribió Against Innocence en 2012, pero se siente como si lo hubiera escrito ayer. Se han hecho intentos débiles por combatirlo, normalmente en forma de críticas tibias a la vulgar política de identidad, pero estos intentos no son satisfactorios ni novedosos. ¿Es suficiente culpar del problema al concepto de política identitaria del Colectivo del Río Combahee, que buscaba aclarar los modos entrelazados de opresión? Tales críticas se apresuran a descartar la raza y el género como modos centrales por los que opera el poder gubernamental. Estas formas de poder no pueden simplemente evitarse, sino que deben atravesarse para poder superarlas. La indiferencia hacia la cuestión racial solo preserva la sensación de comodidad, ya sea mediante el énfasis interesado en elementos supuestamente comunes de dominación, como la clase, o mediante la negación descarada de la diferencia social. Superar estas estructuras requiere que nos enfrentemos a lo que Idris Robinson denomina “el núcleo libidinal mórbido de la supremacía blanca, la política identitaria, la interseccionalidad y el discurso del privilegio social.” Para nosotrxs, esto significa dar forma a un análisis sentimental, inseparable de una práctica actual de guerra civil. Por sentimental me refiero a que rebuscamos en las entrañas de ese espacio indebidamente calificado como “personal”, yendo más allá de la apariencia de pretensión intelectual para enfrentarnos a lo que nos duele, nos asusta y nos confunde. La política de la seguridad, propongo, ha prosperado aprovechándose de los valores morales dominantes entre los radicales. Por lo tanto, un examen de dichos valores puede ayudar a trazar una vía de escape.
La política del sacrificio
¿De dónde provienen nuestros conceptos de bien, mal y maldad? En su histórica obra sobre la moralidad, Genealogía de la moral, Nietzsche, recurriendo a un mito, ilustra la diferencia entre dos tipos de moralidad. Hubo alguna vez que en que los “amos” eran fuertes y afirmaban su fuerza y vitalidad como “buenas”. El concepto de “malo” era una idea secundaria, asociada solo de manera residual con los rasgos propios de los “esclavos”, a quienes consideraban inferiores. Nietzsche denomina a este conjunto de valores “moral de los amos”. Los esclavos, oprimidos por los amos, responden transformando el significado del bien y del mal, calificando de malvada la fuerza de sus amos y (por extensión) de buena su propia debilidad. Según Nietzsche, esta inversión era una forma de vengarse moral o espiritualmente de los amos, ya que carecían de la fuerza material para derrocarlos. Esta astuta maniobra tuvo éxito, al menos durante un tiempo. Sin embargo, Nietzsche sostiene que esta táctica se ha prolongado demasiado, dejando a su paso una moral de esclavos reinante que valora la desposesión y la debilidad. La moral de los esclavos sólo reconoce el bien donde hay esclavitud, mientras que considera malvados todos los intentos de escapar de ella. El principal ejemplo de moral de los esclavos que da Nietzsche es el cristianismo, que él considera una negación de la vida y sus placeres y que desprecia el mundo material.

El análisis de Nietzsche sobre la moral de los esclavos es útil. Incluso entre los anarquistas y los radicales antiestatales, la moral de los esclavos sobrevive en forma de política de seguridad, una enfermedad similar al cristianismo. Esto no debería sorprender, considerando que la izquierda radical y el cristianismo han mantenido una larga relación amorosa. Como señaló el filósofo comunista Walter Benjamin, muchos conceptos radicales son, después de todo, conceptos teológicos secularizados. Observar que los valores morales dominantes entre los radicales exhiben los rasgos de la moral de los esclavos no significa necesariamente respaldar la moral de los amos. La moral de los esclavos no siempre se presenta en la postura rígida del sacerdote. En los círculos radicales también puede adoptar el estilo pacífico de los zines y los cabellos decolorados, lo que la hace aún más difícil de percibir. Esta nueva apariencia de la moral de los esclavos, que permite seguir adorando la debilidad, se basa en la ilusión de los radicales de que ya han conquistado el ascetismo. Nos reímos de los cristianos y los socialistas, ignorando la viga en nuestro propio ojo. Si la política de seguridad es una estrategia eficaz de contrainsurgencia, es porque explota la moral de los esclavos subyacente al radicalismo.[4]
Según los valores sumisos de los radicales, a las experiencias de opresión – racial y de otros tipos – se les asigna la cualidad de “bondadosas”. En otras palabras, una capacidad de acción disminuida se considera una virtud en sí misma. Esos fragmentos vitales y rebeldes que existen entre lxs oprimidxs se dejan de lado en favor de una fetichización moral de la miseria. Esta fetichización se refleja claramente en el código de vestimenta andrajoso de los círculos radicales, una significación cultural de la aversión a la decadencia. En términos más generales, los esfuerzos de los radicales por aumentar su poder de acción, ya sea mediante la adquisición de casas, espacios y centros sociales, dinero para fianzas y proyectos, o incluso la formación de estrategias más amplias sobre cómo derrotar a la policía en las calles, se tratan como una violación de un conjunto implícito de valores que venera la experiencia de estar sometido. Algunas personas radicales consideran estas tácticas como una peligrosa maniobra para obtener poder que corre el riesgo de volver a caer en la dominación.
El escepticismo en torno a lo que significa construir la coherencia como fuerza revolucionaria es importante y debemos ser cautelosxs con la recuperación de proyectos diseñados para darnos más poder material. Pero cuando la preocupación surge claramente de la sensación de que tales tácticas traicionan la imagen sagrada y servil del revolucionario como alguien con apenas la voluntad suficiente para lanzar un ladrillo, debe cesar nuestra simpatía. La lucha contra la subyugación se enmarca con demasiada frecuencia como un simple cambio de la posición de esclavo a la de amo, y cualquier otro camino es recibido con desprecio. La idealización de los revolucionarios como “hermosos perdedores” solo asegura que la píldora se trague más fácilmente. Estos mitos provocan el desencanto en la realidad, al igual que el cristianismo antes que ellos, la moral esclavista radical se basa en última instancia en el rechazo de la vida.
Al igual que el predicador de la catedral que reprende el gusto por la venganza y la inmundicia de la diversidad sexual, el radical experimenta vergüenza ante cualquier expresión de fuerza, viendo en ella nada más que privilegios. En nombre de la liberación, el radical pide paradójicamente modestia política: ¿de verdad vas a salir vestido así? Estamos en un punto en el que incluso declarar que queremos ser más fuertes despierta cierto tipo de alarma. ¿Por qué debería ser así?
Las revoluciones requieren fuerza. Desactivar lo que nos gobierna requiere fuerza. Deberíamos querer ese poder y buscarlo sin vergüenza, en lugar de sofocarlo bajo el ropaje engañoso del ascetismo. Esta vergüenza que nos bloquea tiene su origen en lo que Nietzsche llama resentimiento; una envidia que sentimos hacia otro a quien creemos la única causa de nuestra falta de poder. El resentimiento es lo que lleva a los radicales a vigilar los intentos de libertad que se salen de su lenguaje del conflicto, que interpretan erróneamente como la razón por la que el enemigo sigue ganando.
La vergüenza ante el poder surge como la principal pasión impulsora de lxs aspirantes a revolucionarixs. En lugar de soñar con los excesos que este mundo reprime y escupir sobre la pobreza de su justicia, su amor, su placer y lo que hace pasar por “sociabilidad”, la cultura radical responde de forma punitiva con el bastón de la vergüenza, una pasión reactiva. La explotación real de lxs oprimidxs se trata como una excusa para negar cualquier éxtasis a lxs radicales. La vergüenza se filtra en nuestros cuerpos, hasta el punto de que aprendemos a vernos a nosotrxs mismxs como poco más que instrumentos de dominación, hasta que nuestra propia autodestrucción se convierte en un deber moral. De este modo, la desesperación suicida que prolifera en ese mundo se transmuta en una conciencia radical. Lxs miserables y abatidxs predican su “buena nueva”: el verdadero revolucionario no es digno de vivir. Vivir es para otrxs, no para ellos. En ningún lugar es más evidente esta actitud sumisa que en el lema maoísta, “servir al pueblo”.
______________________________________________________________
Hasta aquí lxs radicales y lxs organizadores de protestas. Pero ¿qué hay de lxs militantes en nuestros movimientos? Con ellos, la moralidad esclava se manifiesta como una política de sacrificio. Su indiferencia ante la pregunta “¿cómo debemos vivir?”les lleva a reproducir la misma pesadilla una y otra vez. Mientras que la política liberal de la seguridad encarna la condescendencia de la caridad cristiana, la política más “anarquista” del sacrificio se inspira en el legado del martirio cristiano. En lugar de un modo lúdico de afirmación, su estilo es el del servicio sin placer. La política del sacrificio es despiadadamente utilitaria, pero, como todo utilitarismo, su entendimiento del bien está completamente separado del mundo en el que realmente habita. La tendencia al martirio entre lxs defensores de la acción directa violenta atestigua menos una piedad revolucionaria que un agotamiento completo de la imaginación, un instinto de muerte que prospera en una ausencia de sentido de lo posible. Luchar contra este mundo se reduce al gesto de dar la propia vida a una destrucción completa. La eficacia política se mide por el grado de sufrimiento que se soporta en los esfuerzos de resistencia. Esta enfermiza resignación al olvido vive tanto en el triste militante que reza por ser arrestado en el bloque negro como en el organizador anarquista que se esfuerza hasta el punto de romperse, porque otrxs la tienen peor. Fuera de estos intentos de socavar el Imperio mediante agudos estallidos masoquistas, vivimos nuestras vidas sin cambios. En el fondo, la política del sacrificio no desea realmente la autonomía; tales actos reflejan más bien la necesidad de gratificar esa voz dentro de nosotrxs que nos dice que no merecemos otro mundo que este.

Al entregar nuestras almas a una imagen plana de lxs oprimidxs, fallamos en ganar nuestra propia confianza. En nuestra reflexión sobre la larga y desastrosa historia de la contrarrevolución, nos negamos a nosotrxs mismos el permiso para intentar transformar nuestras vidas una vez más, volviendo en cambio a una esterilidad política que se excusa por completo de la tarea de la transformación – después de todo, ¿no es esta la opción más segura?
La política del sacrificio le da una forma predecible a nuestras luchas. Lo vemos en la negación a comprometerse con la inteligencia colectiva de las multitudes, en la sospecha hacia cualquier apertura a la contaminación cruzada. El militante encarna una posición caballeresca con respecto a la multitud: en lugar de situarse dentro de ella, actúa como una especie de protector distante, siempre ansiosx por garantizar que nunca se rompa la membrana entre el salvador y lxs salvadxs. O bien se hacen tan pequeñxs como para evitar influir en nadie, o bien asumen una postura paternalista de vanguardia que intenta guiar de forma segura, pero separada de los pequeños corderos. La impureza propia de todo pensamiento genuinamente estratégico, que nos invita a explorar los contornos de una situación en lugar de someternos a una ideología o tribu, se niega en favor de un modo puritano de pensamiento crítico. En lugar de ser una herramienta para cuestionar las suposiciones base de unx mismx, la “crítica” adopta la forma de un escaneo neurótico de unx mismx y de lxs demás en busca de algún germen autoritario oculto. Los entornos se devoran a sí mismos mediante la producción incesante de enemigos holográficos, permitiendo que lxs resentidxs nublen nuestra vista con batallas confusas cuyo único propósito es saciar un impulso de “salvación”, una descaradamente necesidad desesperada de ser necesitado. Todo ello no es más que una cortina de humo para ocultar los conflictos reales: una cultura de la violación generalizada, la segregación racial entre lxs revolucionarixs y el miedo indescriptible a nuestra propia libertad. Nietzsche hablaba de los “perros anarquistas” que vagaban por Europa; hoy podemos hablar de hienas.
Al ceder a la política nihilista del sacrificio y su disgusto por la dulce abundancia de la existencia, nos excusamos de crear nuevas formas de aumentar nuestro poder de acción. Según mi experiencia, son lxs radicales que provienen de posiciones más privilegiadas lxs que caen más fácilmente en la trampa de la política del sacrificio, utilizando argumentos cada vez más sutiles de marginalización para afirmar su esencia bondadosa y su autoridad moral. ¿Quién entre nosotrxs no ha estado en el extremo empresarial de la clase media o del camarada blanco, que transforma su angustiosa culpa en el castigo de todxs lxs demás? Mientras que los segmentos rebeldes de “lxs mansxs” están ocupadxs averiguando cómo vivir a pesar de todo, otrxs solo planean cómo morir. Sin duda, todo tipo de pasiones pueden motivar hermosos actos de sabotaje. Pero lo que se debe cuestionar es esta abnegación que se impone como la única forma en que podemos librar la guerra. Se nos impide acceder a todo el espectro de lo que nos lleva a desobedecer cuando, en realidad, hay mucho espacio para que la agonía de la autonegación comparta el pan con una alegría contagiosa. El diablo está en el arte de las distancias.
Indefensión aprendida
Volvamos a la cuestión racial. Los radicales de color se convierten en objetos centrales de esta política del sacrificio. Somos cosas que representan lo que está en juego, ya sea directa o simbólicamente. Una persona negra no puede ser simplemente ella misma. Su fungibilidad la hace intercambiable con el pandillero, el prisionero o el obrero de una fábrica en el sur global, aunque sus propias condiciones sociales y económicas no tengan nada en común con ellxs. Cuando lxs radicales blancxs miman a las personas de color, a menudo lo hacen por un esfuerzo equivocado de ponerse en contacto con lxs “más desdichadxs”. La persona de color en concreto es siempre un sustituto, desprovisto de cualquier ser. La desesperación blanca por ser salvadores y difundir la dicotomía entre salvador y salvado refleja un sentido tácito de superioridad, un narcisismo racista. Si yo no actúo, ¿quién lo hará? Desde luego, no esa pobre gente. La política del sacrificio desalienta a lxs militantes a asumir la responsabilidad de su deseo de rebelarse, como si rebelarse por unx mismx, o por razones propias, fuera simplemente un placer gratuito. Está prohibido reconocer que destrozar coches de policía es divertido. Las dimensiones eróticas de la rebelión, la euforia que proviene de romper este mundo, deben ser conjuradas lejos. Para evitar el garrote de la vergüenza, se necesitará un chivo expiatorio; para ello, el lamentable otro racial ofrece una coartada perfecta. De este modo, las categorías aplanadas de blanquitud y negritud se reclutan como ayudas para la negación del deseo anárquico. Cuando la blanquitud se construye como todopoderosa y la no blanquitud como indefensa, se crea la base para una política que es sólo para lxs demás, en lugar de con lxs demás. El deseo anárquico debe mantenerse a raya, acorralado por el deber de servir exclusivamente al bien del otro racial. Los radicales no blancos no son inmunes a esta lógica racista, que sobrevive incluso cuando nos separamos en nuestros propios entornos, en tristes espirales de fragilidad competitiva. De una forma u otra, la persona negra y morena – pero especialmente la persona negra – nunca puede ser vista en sus propios términos. La relación de salvador/salvado que es perpetuada por la política del sacrificio exige que por cada negro haya un supervisor. La necesidad percibida de un supervisor se manifiesta incluso en los círculos separatistas no blancos, donde aparece como un deseo de ‘liderazgo BIPOC’[5] o como la sugerencia de que se reciben órdenes de un proletariado racializado ficticio que siempre se encuentra convenientemente en otro lugar.
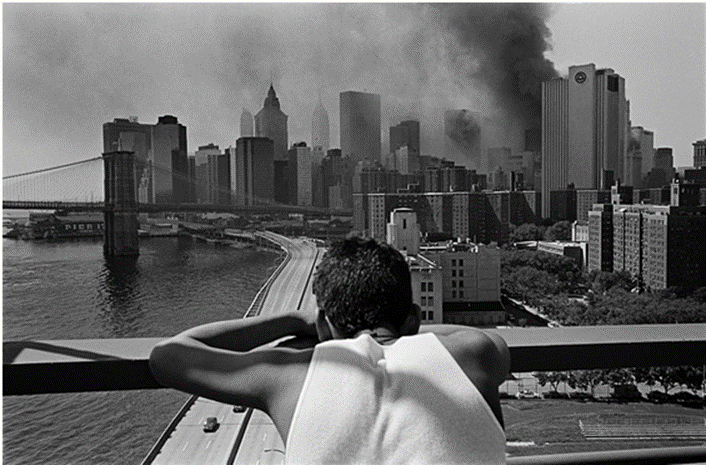
Lo que une a todos los medios radicales hoy en día es su necesidad estructural de que las personas de color no sean libres o, como mínimo, finjan no serlo. Allí donde los medios radicales se vinculan a las personas de color a través del deber del autosacrificio, el entierro racista de la militancia no blanca se convierte en una fuerza cohesionadora esencial. Este peligro puede evitarse en parte mediante la autoorganización autónoma de las personas racializadas, que puede negarlo, ya que, al salvarnos a nosotrxs mismxs, hacemos que los intentos de “salvarnos” sean erróneos. Sin embargo, como se puede observar en los círculos radicales BIPOC de la actualidad, esto carece de sentido si el objetivo no es hacerse más fuerte. La aburrida compasión que ofrecen estos espacios no sustituye al ataque. La política del sacrificio nos haría creer que la revolución negra y morena no es algo que hacemos juntos, entre amigos, sino la búsqueda de una idea abstracta y reductiva del bien al que debemos someter nuestras vidas hasta la muerte. Es difícil evitar la impresión de que el Ejército de Liberación Negra se dejó llevar por un espíritu similar, a pesar de lo inspiradores que fueron a menudo sus esfuerzos por difundir la anarquía. Su fracaso a la hora de construir un frente guerrillero popular contra Estados Unidos se debió, al menos en parte, a su tendencia a separar la tarea de la lucha de la tarea de vivir, un problema entrelazado con su vanguardismo insular. El reto de la lucha actual por la autonomía de lxs negrxs y lxs morenxs es, por tanto, doble: por un lado, seguir siendo militantes, sin separarnos de la cuestión de cómo vivir; por otro, combatir el apetito voraz de la blanquitud por la inferioridad de los no blancos – en otras palabras, su complejo de dependencia. Es a través del apego a la vida que seguimos siendo flexibles como un árbol joven, capaces de sentir las vidas libres por las que luchamos, en lugar de limitarnos a aplazar este regalo a quienes vengan después de nosotrxs.
Si la contrainsurgencia negra sigue capturándonos, es porque no hemos logrado crear mundos que seduzcan. ¿Por qué las personas de color se convierten simplemente en activistas, en lugar de insurgentes? La confusión juega su papel, sin duda. Pero puede que sea más bien porque hemos fallado en encontrarnos, unirnos y participar en una conspiración abierta contra la pesadilla racial. Se ha puesto demasiado énfasis en la banal contemplación de las victorias y derrotas del pasado, a expensas de la realidad palpitante que tenemos ante nosotrxs. Los militantes de color hablan sin cesar de los años sesenta, pero ¿cómo elaboramos la liberación negra en la era actual, ahora que el objeto de nuestras revueltas es en realidad nadie en absoluto? ¿Cuánto tiempo se puede seguir apoyándose en la hipótesis de Nueva África, que se deteriora rápidamente, o inhalar los vapores emitidos por académicos aburridos que tejen poéticas a partir de las intensidades fosilizadas de guerrillerxs muertxs?
La política del sacrificio debe ser quebrada. Al final, no queda nadie a quien servir, ni nadie dignx de ser servido. Romper con ella requiere que liberemos todo lo que vive en la negritud, lo indígena y todas las demás evasiones de la blanquitud. Esta afirmación se ve amenazada por aquellos que se benefician del lucrativo espectáculo de la demolición de nuestra cultura. Ve contenido BIPOC en línea, habla de lo orgullosx que estás de tu piel, mientras ignoras que esta civilización se ha comido vivas tus tradiciones. Edúcate, mantente informado y siéntate como un buen negro hasta que los blancos lo arreglen todo; ellos tienen el poder ahora, solo espera tu turno hasta que te toque. La representación es un bálsamo podrido – cualquiera que se permita el más mínimo sentido del tacto puede sentir que nuestra locura, una locura negra, no puede proyectarse en ninguna pantalla. Lo que esas pantallas quieren hacernos creer está claro: no hay nada vivo que afirmar en no ser blanco. En esos raros momentos con otras personas de color en los que mi espíritu se conmueve, adhiriéndose a algo más antiguo que yo, he sentido lo contrario. Estas experiencias me han envalentonado. Las agresivas campañas del espectáculo para representar las vidas de lxs racializadxs en total sumisión, los millones de dólares gastados en organizaciones sin fines de lucro BIPOC y en activismo sin sentido, dan testimonio del peligroso potencial que existe en el genuino rechazo de la blanquitud.
Una negritud sin límites, con colmillos
La blanquitud gana si se lo permitimos. Su victoria significa la propagación de una vergüenza colonial que bloquea nuestra capacidad de disfrutar deshacer este mundo. Las voces de nuestrxs antepasadxs se silencian cada vez más y nosotrxs, hijxs de “salvajes y caníbales”, nos resignamos a convertirnos en gurús radicales de nuestro propio sufrimiento. Para las personas racializadas, la política de la seguridad y la política del sacrificio no son más que herramientas de la supremacía blanca. Dejen de decir que lxs negrxs no pueden rebelarse por su propio bien, que están confundidxs o engañadxs por lxs blancxs. Les debemos más que sumisión a nuestrxs muertxs. Tengamos el valor de decirlo: si la descolonización todavía tiene algún significado, se encuentra en la agitación intransigente y violenta de este mundo. La poesía y los artículos mediocres de los académicos BIPOC no son violencia decolonial, los talleres liberales sobre la resilencia o el trauma negro no son violencia decolonial. Los gestos extraños y criminales que hacen huir a los policías y sumen en el pánico a la cibernética de la metrópoli son violencia anticolonial[6]. La forma en que vivimos en tándem con esta sedición, cuidándonos y amándonos unxs a otrxs, está íntimamente ligada a esa violencia. Esta ferocidad es un fruto que deseo comer mientras esté con vida. Hablar de la blanquitud sin comprender lo que se necesita para destruirla es dejar que el leviatán hable a través de ti. Hace años, Fanon lo leyó en las paredes: o nos volvemos más blancos (que ese “nosotros” es el más real que puedo emplear, ya que incluye a los blancos), arrastrados por la gravedad asimiladora del régimen actual, o nos deleitamos en nuestra corrupción por la negritud. Podemos entender este proceso a través de una elaboración de la insurgencia negra, que siempre es más perversa que su contraparte blanca, ya que el fin de los tiempos siempre está ligado a ella.

A pesar de todo, todavía vislumbramos formas de escapar del orden y la autoridad raciales. ¿Por qué no volvernos hacia nuestra fugitividad, un modo irreductiblemente negro de vida en común que afirma la negritud como una fuerza que escapa al control? La fugitividad es estar con y para los otros mientras huimos, corriendo hacia el afuera de la ley, de la blancura y del orden. Su perversión es absoluta: una conspiración porosa, promiscua con su propia negritud, que se niega a dejarla en la puerta. La fugitividad dice: cuando nuestro juego implica la destrucción del mundo enemigo, entonces, cuanto más, mejor. Tal vez pueda ayudarnos a escapar de nuestra adicción a la derrota y del estrangulamiento que ejerce tanto sobre las personas de color como sobre los blancos. Atravesando la desesperanza que propaga la política del sacrificio, una negritud fugitiva nos llama hacia la puerta de salida del presente. Acabar con la vergüenza, con la idea de que poner fin a este mundo deba ser un trabajo triste, exige que abracemos una militancia alegre. No debemos ceder ante nuestros nuevos capataces, incluso si hablan la lengua de los viejos radicales y tienen la piel morena o negra. Al afirmar la vida que escapa a la blancura, descubrimos nuestras fuerzas, un acto detestado por aquello que gobierna. Abrazamos los excesos de nuestra propia rebelión: cómo bailamos, cómo nos sostenemos unos a otros y cómo no toleramos ninguna humillación. Nos deleitamos en nuestra obscenidad, en nuestra lucidez, en la memoria viva de cuando los miserables colonos aún no habían cercado el mundo. Vivir en lo negro es evadir las trampas de la política, de la representación, de la diversidad y de la inclusión. Es improvisar lazos entre fragmentos de marronaje.
Lo queremos todo. Nada menos.
[1] https://illwill.com/memes-without-end
[2] https://illwill.com/the-rise-of-black-counter-insurgency
[3] https://illwill.com/print/against-innocence
[4] https://illwill.com/print/montgomery-bergman-beyond-the-sad-comforts
[5]“BIPOC” quiere decir “Black, Indigenous and People of Color” y en español “Negrxs, Indígenas y Personas de Color”.
[6] Nota de la correctora: Lo decolonial (académico, del norte global) contra lo anticolonial (político, del sur global) es una distinción que hizo la militante anarquista aymara Silvia Rivera Cusicanqui en su libro Ch’ixinakax utxiwa, donde critica a Walter Mignolo y su tradición en el mismo sentido que este texto.