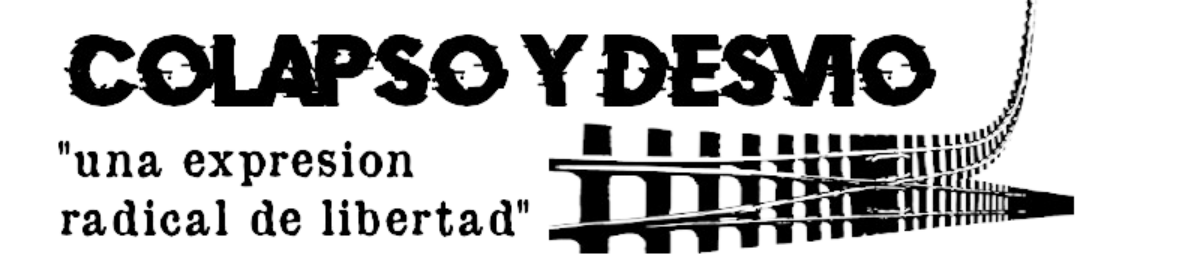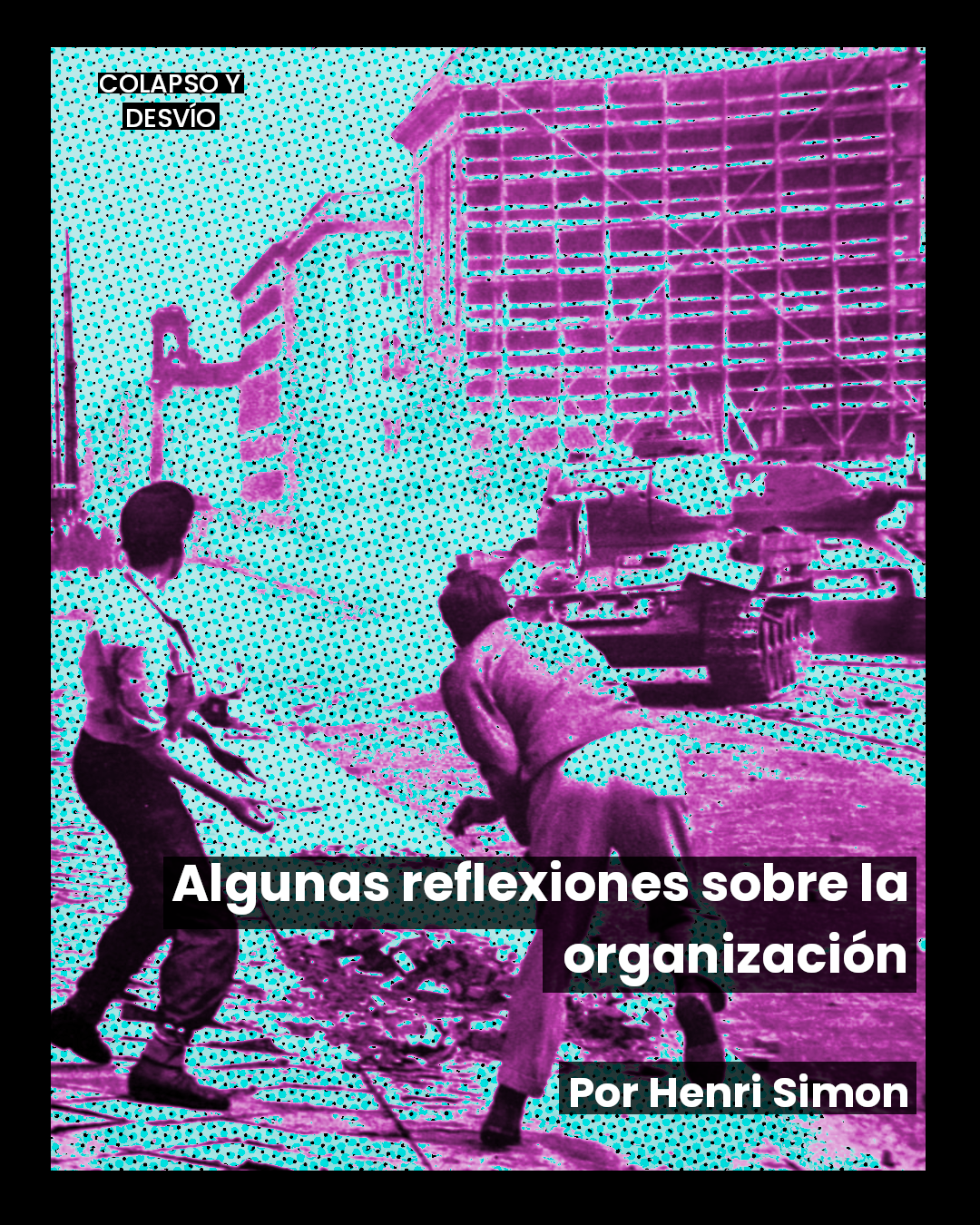Traducido al español por: Colapso y Desvío.
Disponible en inglés en Endnotes dossier: Henri Simon. Une personne aimant (1924-2024).
Disponible en PDF aquí.
En este artículo se han excluido deliberadamente todas las citas y referencias. No me cabe duda de que muchas ideas expresadas aquí ya han sido expresadas por muchos otros y habrá repeticiones, algunas hechas a propósito, otras no. También he intentado deliberadamente, en la medida de lo posible, alejarme del lenguaje tradicional. Ciertas palabras, ciertos nombres, producen un bloqueo mental en el pensamiento de tal o cual persona, dejando fuera toda una parte de sus procesos de pensamiento. El objetivo de este artículo es intentar hacer reflexionar sobre la experiencia: la propia y la que se conoce de los demás. No me cabe duda de que este objetivo sólo se cumplirá imperfectamente, y ello por dos razones. La primera, y menos importante, es que habrá quienes sigan insistiendo en poner etiquetas a todo esto y en exorcizar tal o cual proposición de la que sospechan que es una herejía porque sus propias creencias no pueden tolerarlas. La segunda, más esencial, es que el artículo dirá finalmente que nuestras propias creencias casi nunca son barridas únicamente por el impacto de choque de otras ideas, sino por el choque de nuestras ideas con la realidad social.
¿Podemos salir de la ciudadela de nuestro propio sistema de pensamiento y dirigirnos hacia la simple consideración de los hechos? Y no cualquier hecho, sino los que pertenecen a nuestra experiencia como «militantes» o «no-militantes». Experiencia, además, que no está aislada en nuestro propio mundo individual, sino que hay que volver a poner en el contexto de nuestras relaciones sociales, es decir, lo que hemos podido experimentar o lo que vivimos ahora en un mundo totalmente capitalista (de un extremo al otro del planeta). Y, sin embargo, esta experiencia y lo que podemos saber de otras experiencias no nos aporta más que un conocimiento parcial. Esto ya es evidente para un momento dado. Es aún más evidente cuando se contempla desde una perspectiva histórica. Aunque intentemos generalizar experiencias, observaciones y reflexiones e integrarlas en un todo más vasto, no ampliaremos necesariamente nuestro campo de visión. Generalizar es una pretensión totalmente justificable: lo hacemos todo el tiempo, lo sepamos o no. Hacemos conexiones, comparamos y extraemos de esas nociones más generales, que o bien integramos en generalizaciones ya establecidas, o bien utilizamos para cambiar dichas generalizaciones, o para crear una nueva generalización. Una generalización puede servir de apertura, por la curiosidad que da de buscar otros hechos con los que completarla. Puede servir de cierre, de bloqueo, porque puede llevar a ignorar o eliminar todo lo que cuestione esa generalización.
CONOCIMIENTO PARCIAL DE LA VIDA SOCIAL.
Nuestro conocimiento es siempre parcial porque inevitablemente al principio pertenecemos a una generación, a una familia, a un medio, a una clase, a un Estado, etc., a una ínfima fracción de un mundo de cientos de millones de habitantes. Y no es tan fácil, salvo cuando el propio sistema capitalista se encarga de ello, ampliar el campo restringido de la «Vida que nos ha sido dada». Sin embargo, este conocimiento fraccionado no es tan parcial en nuestros días si miramos un poco más de cerca. El acelerado proceso de uniformización de las condiciones sociales y los estilos de vida en la explosión capitalista de los últimos 30 años ha creado una cierta uniformidad de experiencias. Incluso si las condiciones técnicas, económicas y políticas siguen variando hoy en día de forma considerable, los fundamentos elementales, y menos elementales, del sistema capitalista son realmente idénticos e inviolables sea cual sea el régimen en el que operan. Así, nuestras experiencias y sus particularismos no tienen a veces más que un corto recorrido para acceder a ese conocimiento más general que surge al medir nuestras experiencias con las de los demás.
Muy a menudo nuestra experiencia ya ha encontrado su propia justificación sólo por el encuentro con experiencias idénticas, antes del contacto con otras experiencias diferentes. Y muy a menudo estas experiencias son sintetizadas por el propio medio en sistemas de pensamiento que elevan estos particularismos al nivel de ideologías. El camino del conocimiento más general que se hace midiendo la experiencia con la de los demás se ve entonces obstruido por el obstáculo de estas ideologías. Salvo en momentos de rupturas violentas, a menudo desgarradoras, esta situación nos deja varados en medio del camino con un sistema de ideas que sólo puede traducir un conocimiento imperfecto concreto y práctico de la vida social en todas sus formas. Las rupturas violentas y desgarradoras con el pasado no son el resultado de nuestra reflexión o de un conocimiento que nos haga cambiar nuestras ideas previas: son lo que nuestra «posición social» nos lleva a hacer en determinados momentos, ( y estos momentos siempre están llegando) en los que nuestra experiencia se vincula y se confronta de forma brusca y repentina con experiencias diferentes. Esta situación nos libera de todas las pantallas y obstáculos ideológicos y nos hace actuar, a veces sin que nuestras ideas lo sepan, como resultado de los fundamentos elementales del sistema capitalista antes mencionados, es decir, actuar en función de nuestros intereses de clase. Es evidente que, según nuestra posición en el sistema capitalista, la acción nos lleva hacia un lado u otro, en una dirección que puede concordar con nuestras ideas anteriores, pero que a menudo tiene muy poco que ver con ellas.
ORGANIZACIÓN VOLUNTARIA VS. ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA
El «problema de la organización» es precisamente una de esas cuestiones más marcadas por las ideas preconcebidas sobre lo que algunos llaman «necesidades.» En relación con lo dicho, pueden distinguirse dos polos:
- Voluntario (organización voluntaria).
- Organización espontánea.
La organización voluntaria es aquella que deseamos operar (al unirnos o crearla) en relación a ciertas ideas preestablecidas provenientes de nuestra pertenencia a un medio, para la defensa permanente de lo que creemos es nuestro interés. Para ello nos juntamos con un número limitado (a menudo muy limitado) de personas que tienen la misma preocupación. La naturaleza de esta organización es, en su finalidad definida por los que trabajan así juntos, para sí mismos y para los demás, la de la permanencia, en la que se inscribe un sistema de referencias del que se deducen los modos prácticos de operar. Dicho de otro modo, un cierto cuerpo de ideas conduce a ciertas formas de acción determinadas: lo más frecuente es que una colectividad limitada hable y actúe hacia otra mayor, en una dirección que es inevitablemente la de las personas que «saben» ( o creen saber) hacia las que «no saben» ( o saben imperfectamente) y a las que hay que persuadir.
La organización espontánea es la que surge de la acción del conjunto de los miembros de una colectividad en un momento dado, una acción de defensa de sus intereses inmediatos y concretos en un momento preciso. Las formas y modos de funcionamiento de esa organización son los de la propia acción, como respuesta a las necesidades prácticas de una situación. Tales situaciones no son sólo el resultado de las condiciones concretas que llevan a percibir cuáles son los intereses que hay que defender, sino también de la relación que en ese momento se puede tener con todas las organizaciones voluntarias (voluntarias) que actúan en la colectividad. La organización espontánea es, por tanto, la acción común de la totalidad de un grupo social definido, no por su propia elección, sino por la inserción social de cada individuo en ese mismo momento. Veremos más adelante que dicha organización no tiene ninguna meta que alcanzar, sino al contrario, metas iniciales que pueden cambiar muy rápidamente. También veremos que ocurre lo mismo con las propias formas de acción. La colectividad inicial que inició la acción también puede cambiar muy rápidamente precisamente en el momento y concomitantemente con los cambios de objetivos y formas de acción.
A partir de esta distinción entre organización voluntaria y espontánea, posiblemente podríamos multiplicar las definiciones y las diferencias. Cualquiera es libre de hacerlo. Pero debo subrayar que estoy hablando de «polos». Entre estos dos extremos podemos encontrar todo tipo de híbridos cuya complejidad de naturaleza e interacción son las de la propia vida social. En particular, partiendo de una organización voluntaria, podemos llegar por una serie de «deslizamientos» a identificarnos con una organización espontánea. Incluso podría decirse que es el objetivo —confesado u oculto— de todas las organizaciones hacernos creer (sólo es cuestión de auto-persuasión o propaganda) o intentar llegar (es el mito de Sísifo) a esa misma identificación con la organización espontánea de una colectividad determinada. En el extremo opuesto, una forma de organización espontánea que ha surgido puede transformarse en una organización voluntaria o voluntarista cuando las fuerzas sociales que la han creado se vuelcan hacia otras formas de organización y la antigua organización intenta sobrevivir por la sola voluntad de la minoría, atrapada entonces en un marco rígido de referencias.
DEFINIR LA ESPONTANEIDAD.
Ya ha habido muchas discusiones sobre el término «espontáneo» (como la palabra «autónomo», que se ha convertido en una palabra política en el mal sentido del término). «Espontáneo» no significa en absoluto “surgido de la nada”, una especie de generación espontánea en la que se ven surgir de la nada estructuras adecuadas para cualquier tipo de lucha. Todos somos inevitablemente seres sociales, es decir, estamos inmersos por la fuerza en una organización social a la que inevitablemente oponemos otra organización, la de nuestra propia vida. Contrariamente a lo que normalmente se supone, esta organización de nuestra propia vida no es fundamentalmente una forma contra la organización social dominante. Esta organización de nuestra propia vida es ante todo «para sí» . Sólo es «contra» como consecuencia de nuestra propia actividad. Hay un sentimiento muy preciso en cada uno de nosotros de cuales son los intereses de nuestra vida y de lo que nos impide autoorganizar nuestra propia vida. (No estoy usando la palabra «consciente» aquí a propósito porque para demasiados esta palabra tiene el sentido de conciencia moral o, que es sólo una variante de lo mismo, conciencia «política»).
Para la autoorganización de nuestras propias vidas como para su autodefensa, el sistema capitalista es el mejor agente de educación. Pone cada vez más en nuestras manos una multitud de instrumentos que permiten esta autoorganización y su paso de las formas individuales a las colectivas. Aumentando con sus formas de represión constantemente refinadas, incluyendo todas las formas anteriores de lucha en organizaciones espontáneas, está planteando a esta autoorganización individual o colectiva la necesidad absoluta de encontrar «algo más» para sobrevivir. Lo que uno ha adquirido de la lucha anterior no se conoce a través de ejemplos o discusiones, sino a través del impacto de choque de las experiencias de las que hablé anteriormente en este artículo. Lo «espontáneo» no significa al final más que la aparición de una organización entretejida en la vida cotidiana que en circunstancias precisas, y para su defensa, debe pasar a otra etapa de organización y de acción, dispuesta a volver más tarde a un nivel anterior, o a pasar a otra etapa, diferente de las dos primeras ( el término «equilibrio de fuerzas» hay que situarlo en el mismo ámbito, pero sólo describe la situación sin definir nada sobre su contenido, y sobre la acción y la organización de dichas fuerzas).
TÉRMINOS E INTERESES VARIABLES
«Espontáneo» también se refiere a otro aspecto de la acción y la organización. Lo toqué al subrayar, en la definición de organización espontánea, que ésta no tenía metas, ni formas preestablecidas y que éstas podían transformarse rápidamente por un cambio en la colectividad implicada. «Espontánea» se opone a una táctica en movimiento que sirve de estrategia dirigida hacia una meta bien definida (dentro de metas secundarias que definen etapas sucesivas a alcanzar). Colectividad, acción y organización constituyen términos variables en la defensa de intereses también variables. En cada momento, estos intereses variables parecen ser tan inmediatos como la acción y la organización para lograr los objetivos provisionales y pasajeros en cuestión parecen necesarias. Si todo esto puede suceder de repente y el proceso evolucionar muy rápidamente, esta espontaneidad es sin embargo, y esto se ha subrayado, esta prolongación de una auto-organización previa y su confrontación con una situación cambiada.
Las vicisitudes de la organización voluntaria no son interesantes en sí mismas, incluso cuando, como sucede a menudo, pesan sobre las discusiones sobre el «problema de la organización». Todos conocemos el tipo de organización que se entiende demasiado bien, sobre todo entre aquellos a los que normalmente llamamos «militantes». Sin embargo, sería posible discutir estos temas críticamente en una forma que permanece puramente ideológica, enmascarando el problema esencial. La historia de la organización y de la «organización» en relación con el movimiento técnico, económico y social aún está por escribirse.
LA FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE VOLUNTAD.
No es objeto de este artículo escribir esta historia, aunque en él se constatará de un lugar a otro la distancia entre la teoría de estos grupos y su práctica real o simplemente entre lo que pretenden hacer y lo que hacen en realidad, entre su “vocación” de universalidad y su irrisoria inserción real en la sociedad. De paso sólo puedo subrayar algunos posibles ejes de reflexión como:
La función de los grupos voluntarios o de voluntad propia. ¿Qué [función] cumplen en la sociedad capitalista actual en imitación de los partidos políticos y los sindicatos (los grandes modelos de este tipo de organización), y eso independientemente de la escuela política a la que se refieran (incluyendo las más «modernas»), cualquiera que sea su radicalismo? (El radicalismo nunca es un fin en sí mismo, sino a menudo una forma diferente de lograr el mismo fin que en otras organizaciones más legales.)
El comportamiento de una organización voluntaria de este tipo. Es independiente de su objetivo general o particular y de su práctica (autoritaria o “autónoma”). El mundo capitalista define inevitablemente su función para ella (en relación con los objetivos y la práctica que ha elegido para sí misma). Esta misma relación con el mundo capitalista le impone una separación que un partidario de tal organización voluntaria o voluntaria definiría “a su pesar” de la siguiente manera:** “el problema de cómo relacionar y la actividad que se pretende consciente con la historia real y el problema de la relación entre revolucionarios y masas siguen siendo ambos totales:”
La imposibilidad de que las organizaciones voluntarias se desarrollen por sí mismas, incluso cuando la práctica cotidiana de la lucha ilustra las ideas mismas que proponen. Más aún, el desarrollo de la organización espontánea conduce al rechazo de las organizaciones voluntarias o a su destrucción, en tales circunstancias, incluso cuando estas organizaciones voluntarias se asignan un papel. La consecuencia es que estas organizaciones voluntarias son cada vez más rechazadas y empujadas hacia ámbitos reformistas o capitalistas y obligadas a tener una práctica cada vez más contradictoria con sus principios declarados. Tal y como muestra la cita anterior, cada vez resulta más difícil para estas organizaciones que se asignan así una función identificarse con la organización y la acción espontáneas. Algunas se esfuerzan por «revisar» ciertas partes de su acción manteniendo otras (la teoría, la violencia, los actos ejemplares, la práctica de la propia teoría, etc.). Sin embargo, no se trata de una revisión, sino de un cuestionamiento completo por parte del propio movimiento de todas las nociones “revolucionarias” enarboladas durante décadas, incluso desde hace más de un siglo. No se trata de detalles, sino de ideas fundamentales.
LA IDEA DE COLECTIVIDAD ES ESENCIAL
En la distinción que se ha hecho entre organización voluntaria y espontánea, la idea de colectividad parece esencial. ¿De qué colectividad hablamos y cuáles son los intereses en torno a los cuales se ordenan la acción y la organización?
Una colectividad puede ser definida como tal por quienes la forman voluntariamente; hacen explícitos sus intereses comunes, los objetivos a alcanzar y los medios de la colectividad, no en acciones sino como preparación a la acción. Sean cuales sean las dimensiones y el carácter de dicha colectividad, este rasgo caracteriza perfectamente a toda organización voluntaria. Más que a los destinatarios de este comportamiento, la colectividad sólo puede preocuparse (1) de los intereses de sus participantes únicamente (2) o bien defender intereses supuestamente comunes a los miembros y a los no miembros (3) o bien defender los intereses de sus miembros mediante la dominación de los no miembros, lo que crea inmediatamente una comunidad de intereses opuestos entre estos últimos.
De acuerdo con la situación, tendríamos entonces, por ejemplo, una comunidad viviente (1) como una comuna, por ejemplo; un movimiento sindical o partido político (2) (muchos grupos entrarían en esta categoría); o una empresa capitalista (3) (una cooperativa de productores también entraría en esta categoría, ya que incluso si permanece exenta de la dominación interna de una minoría, se vería obligada, para funcionar, a recurrir a la mediación del mercado, lo que supone una relación de dominación con los consumidores). Formas de organización voluntaria o voluntarista, aparentemente muy diferentes unas de otras, en realidad están todas marcadas por este tipo de iniciativa voluntarista, que se expresa concretamente por un determinado tipo de relación. La consecuencia de esta situación es que toda organización voluntaria debe, de un modo u otro, ajustarse a los imperativos de la sociedad capitalista en la que vive y opera. Esto es aceptado por algunos, plenamente asumido por otros, pero rechazado por otros más que piensan que pueden escapar a ello o simplemente no piensan en ello. En determinadas situaciones cruciales, la empresa capitalista no tiene otra opción, si quiere sobrevivir, que hacer lo que el movimiento del capital le impone. Desde el momento en que existe como organización, su única elección es la muerte o la supervivencia capitalista. En otras formas, pero de la misma manera inexorable, toda organización autodeterminada está atada a la misma envoltura vinculante de imperativos. El olvido o la ocultación de esta situación o la negativa a mirarla a la cara crea violentos conflictos internos. A menudo se ocultan tras conflictos de personalidad o ideológicos. Durante un tiempo también pueden disimularse tras una fachada de “unidad”, que siempre se oye ofrecer, por razones propagandísticas, a los no miembros (de aquí surge la regla de que dentro de tales organizaciones los conflictos internos siempre se dirimen dentro de la organización y nunca en público).
Es posible que tal colectividad autodeterminada haya derivado de una organización espontánea. Se trata de una situación frecuente tras una lucha. En este caso, el voluntarismo consiste o bien en tratar de perpetuar los organismos formales que la lucha creó, o bien en mantener un tipo de enlace que la lucha había desarrollado con una acción específica en mente. Estos orígenes no preservan en modo alguno la organización que desarrolla así las características de una organización voluntarista. Al contrario, este origen puede contribuir poderosamente a dar a la organización voluntaria la fachada ideológica necesaria para sus acciones posteriores. La construcción de un nuevo sindicato tras una huelga es un buen ejemplo de este tipo de cosas.
En oposición a la colectividad que se define a sí misma, la colectividad a la que, a pesar de uno mismo, se pertenece, es definida por otros, por las diferentes formas que la dominación real o formal del capital nos impone. Pertenecemos no como resultado de una elección, sino por la obligación (constreñimiento) de la condición en la que nos encontramos. Cada persona está así subyugada, encerrada en uno (o varios) marcos institucionales donde se ejerce la represión. Escapa, si pretende escapar, sólo para ser introducido en otra jaula institucional (la cárcel, por ejemplo). Incluso si abandona su clase y el marco especial de esa clase, es sólo para entrar en otra clase en la que queda sujeto a la represión y enjaulamiento especiales de esa clase. Dentro de estas estructuras, un cierto número de individuos se ven imponer las mismas reglas y las mismas restricciones. La cohesión, la acción, la organización provienen del hecho de que es imposible construir la propia vida, autoorganizarse. Cada cual, sean cuales sean sus orientaciones, tropieza con el escollo de los mismos límites, de los mismos muros. Las respuestas, es decir, la aparición de un interés común preciso, dependen de la fuerza y la violencia de esa represión, pero no son en absoluto voluntarias. Son la traducción de la necesidad. Los obstáculos encontrados y las posibilidades ofrecidas conducen a la acción en una u otra forma de organización. Es esta misma actividad la que produce ideas sobre lo que debe o no debe hacerse. Esta organización no significa una concertación formal ni la adopción de una forma de organización definida. Sería difícil describir en términos de estructura la generalización de la huelga de mayo del 68 en Francia, la acción colectiva de los mineros británicos en la huelga de 1974, los saqueos de comercios en Nueva York en el apagón más reciente, el grado de absentismo o de trabajo al día siguiente de una fiesta nacional, etc. Sin embargo, éstas, entre otras, son acciones que tienen un peso mucho mayor que muchas formas «organizadas» de lucha convocadas por organizaciones autoconvocadas. La organización espontánea puede ser muy real: siempre existe de esta forma no estructurada y, aparentemente, según los criterios habituales, no «existe» . Esta organización espontánea, en el curso de la acción y según las necesidades de esta acción, puede darse formas bien definidas (siempre transitorias). No son más que la prolongación de una organización informal que existía antes y que puede volver después, cuando las circunstancias que dieron lugar al nacimiento de la organización hayan desaparecido.
En la organización voluntaria, cada participante necesita saber de antemano si todos los demás participantes de la colectividad tienen la misma posición que él. Hay que tomar decisiones formales para saber en todo momento si lo que vamos a hacer está de acuerdo con los principios básicos y los objetivos de la organización. Nada de esto ocurre en una organización espontánea. La acción, que es un procedimiento común sin concentración formal, se teje a través de vínculos estrechos, por un tipo de comunicación, la mayoría de las veces sin hablar ( a menudo sería imposible teniendo en cuenta la rapidez del cambio de objetivos y formas de acción ). Espontánea, naturalmente, la acción se orienta hacia objetivos necesarios para alcanzar un punto común, que una opresión común asigna a todos, porque toca a cada uno de la misma manera. Lo mismo ocurre con los organismos específicos que pueden surgir para tareas precisas en el curso de esta acción por su necesidad. La unidad del pensamiento y de la acción es el rasgo esencial de esta organización; es ésta la que durante la acción hace surgir otras ideas, otros objetivos, otras formas que tal vez una persona o algunas personas formulan, pero que tienen la misma aprobación entusiasta instantánea de todos en la iniciación inmediata de la acción. A menudo la idea no se formula, pero es comprendida por todos en forma de una iniciación de la acción en otra dirección que la seguida anteriormente. A menudo también está iniciación de la acción surge de muchos lugares traduciendo al mismo tiempo la unidad de pensamiento y de acción frente a la misma represión aplicada a intereses idénticos.
Mientras que la organización voluntaria está sometida directa o indirectamente a la presión del sistema capitalista que le impone una línea en lugar de una elección, la organización espontánea sólo revela abiertamente a todos su acción y sus formas aparentes, si la represión hace necesaria la defensa y el ataque por encima de su funcionamiento cotidiano. La acción y las formas serán tanto más visibles cuanto mayor sea el impacto de éstas sobre la sociedad y el capital. El lugar que ocupe la colectividad que actúe de esa forma en el proceso de producción será determinante.
NINGUNA FÓRMULA DE LUCHA
Toda lucha que intente arrebatar al capitalismo lo que éste no quiere dar tiene tanta más importancia cuanto que obliga al capital a ceder una parte de su plusvalía y a reducir sus beneficios. Se podría pensar que tal fórmula privilegiaría las luchas en las empresas y fábricas donde existe en efecto una organización espontánea permanente que surge directamente con sus propias leyes en el corazón del sistema —el lugar de la explotación— tomando entonces sus formas más abiertas y claras. Pero en una época en la que la redistribución de la renta desempeña un papel importante en el funcionamiento del sistema y en su supervivencia, en una época de dominación real del capital, las luchas expresan la organización espontánea de las colectividades en lugares distintos de las fábricas, los comercios y las oficinas, con las mismas consecuencias finales para el sistema.
Sus vías pueden ser muy diferentes y los enfrentamientos menos directos, pero su importancia no es menor. La insurrección de los trabajadores de Berlín Este en 1953 fue al principio un movimiento espontáneo contra el aumento de las normas laborales. La organización espontánea que surgió de ella hizo que la colectividad implicada, un grupo de trabajadores de la construcción, se convirtiera en una colectividad de todos los trabajadores de Alemania del Este. Y de la simple manifestación de un puñado de trabajadores se pasó al ataque de edificios oficiales, de los objetivos de una simple anulación de un decreto a la caída de un régimen, de la autoorganización de base a los consejos obreros; todo ello en el espacio de dos días. La insurrección polaca de junio de 1976 fue sólo una protesta contra la subida de precios; pero en dos puntos, la necesidad de mostrar su fuerza en dos ocasiones llevó en pocas horas a la organización espontánea de los trabajadores para ocupar Ursus y bloquear todas las comunicaciones -situación previa a la insurrección-, a incendiar la sede del Partido y al saqueo de Radom. El gobierno cedió inmediatamente y en seguida la organización espontánea volvió a sus posiciones anteriores. El apagón eléctrico que sumió a Nueva York en la oscuridad reveló de repente la organización espontánea de una colectividad de «consumidores frustrados» que se entregaron inmediatamente al pillaje, pero desaparecieron una vez restablecida la luz. Ya se ha mencionado el problema del absentismo. Que grandes grupos de personas que trabajan en un lugar recurran al absentismo de tal manera que la represión se hace imposible, revela una organización espontánea en la que las posibilidades de cada uno se definen por la percepción común de una situación, por las posibilidades de cada uno. Esta cohesión se revelará súbitamente si la dirección intenta sancionar estas prácticas, a través de la apariencia de una lucha espontánea perfectamente organizada y abierta. Podríamos citar muchísimos ejemplos de hechos similares en la aparición de huelgas salvajes por cualquier cosa relacionada con la velocidad del trabajo y la productividad, especialmente en Gran Bretaña.
En los ejemplos que acabamos de citar, la organización espontánea es totalmente la autoorganización de una colectividad sin que interfiera ninguna organización voluntaria consciente. Al observarlos más de cerca podemos ver cómo se produce el flujo y reflujo constante de la acción, de la organización a los objetivos de la forma descrita anteriormente. Pero en muchas otras luchas en las que la organización espontánea desempeña un papel importante, puede coexistir con ella la organización voluntaria, que parece ir en la misma dirección que la organización espontánea. La mayoría de las veces lo hacen para desempeñar un papel represivo respecto a esta organización, que las estructuras normalmente adecuadas del sistema capitalista no pueden asumir. Esta última huelga de dos meses de duración de 57.000 obreros de la Ford no reveló aparentemente ninguna forma de organización fuera de la propia huelga. Al contrario, un examen superficial haría decir que la organización voluntaria consciente como los sindicatos, las organizaciones de delegados sindicales, incluso algunos grupos políticos desempeñaron un papel esencial en la huelga. Sin embargo, esto no explica en absoluto cómo se inició espontáneamente la huelga en Halewood, ni la notable cohesión de 57.000 trabajadores, ni la solidaridad efectiva de los trabajadores del transporte que condujo a un bloqueo total de todos los productos Ford. La explicación está en la organización espontánea de la lucha que, si no encontró expresión en nada formal y aparente, impuso constantemente su presencia y su eficacia a todas las estructuras capitalistas y, sobre todo, a los sindicatos. En el caso de la Ford, la organización espontánea no se manifestó en acciones particulares salvo, y fue singularmente eficaz en esta situación, por la ausencia sin falta del lugar de trabajo. En la huelga de los mineros de 1974, encontramos la misma cohesión en una huelga también cubierta por el sindicato, pero si hubiera permanecido allí la eficacia de su lucha se habría visto sin embargo reducida debido a la existencia de reservas de energía sustitutiva. La acción ofensiva en torno a la organización de piquetes volantes en todo el país reveló una autoorganización espontánea, incluso si esta autoorganización se benefició de la ayuda de la organización voluntaria. Sin la organización eficaz y espontánea de los propios mineros, este apoyo se habría reducido a muy poco. En un ámbito idéntico, las minas de carbón, vimos una autoorganización similar por parte de los mineros estadounidenses el verano pasado durante la huelga de mineros de Estados Unidos.
Por otra parte, en una situación diferente, los 4.000 mineros de las minas de hierro de Kiruna, en Suecia, se declararon en huelga total desde diciembre de 1969 hasta finales de febrero de 1970. Su organización espontánea se plasmó en un comité de huelga elegido por las bases y que excluía a todos los representantes sindicales. El fin de la huelga sólo pudo lograrse tras la destrucción de este comité y la vuelta a formas de autoorganización anteriores a la propia lucha. La huelga de LIP en Francia en 1973 tuvo un enorme eco entre los demás trabajadores porque 1.200 personas se atrevieron a hacer algo insólito: robar los productos y el material de las empresas para pagar sus salarios durante la huelga. Esto sólo fue posible gracias a la organización espontánea de la lucha; pero esta organización espontánea estaba totalmente enmascarada por una organización interna consciente y voluntaria (el Comité Intersindical) y externa (los numerosos comités de apoyo). En el transcurso de los últimos años, la organización espontánea ha ido saliendo poco a poco a la luz, a menudo al precio de tensiones muy duras entre dos organizaciones, en el marco institucional del Capital: una organización formal, la otra informal, salvo en raros momentos. En otra dimensión, Mayo del 68 en Francia también vio la llegada de varios tipos de organización. Se ha hablado mucho del movimiento autogestionario, del Movimiento 22 de Marzo, de los comités de acción, de los comités de barrio, de los comités obrero-estudiantiles, etc. Se ha hablado mucho menos de la autoorganización informal de la lucha que fue muy fuerte en la extensión de la huelga en pocos días, pero que se replegó sobre sí misma con la misma rapidez sin expresarse en organizaciones o acciones específicas, dejando así el camino libre a diversas organizaciones voluntarias conscientes, en su mayoría sindicatos o partidos.
En Italia desde 1968 hasta hoy y en España entre 1976-77, se desarrollaron situaciones similares a las de Mayo del 68 en Francia, con la coexistencia de organizaciones espontáneas no sólo frente a las organizaciones conscientes tradicionales, sino también organizaciones voluntarias concisas de nuevo tipo, bajo una forma adaptada a la situación creada por el movimiento espontáneo. Los movimientos pueden desarrollarse espontáneamente en categorías sociales sometidas a las mismas condiciones, sin que todas ellas estén implicadas al principio, pero sin ser por ello organizaciones voluntarias. Son el embrión de un movimiento espontáneo mayor que, según las circunstancias, permanecerá en el día a día o dará lugar a una organización formal cuando se extienda a una escala mucho mayor. Los motines en los ejércitos británico, francés, alemán y ruso en la guerra de 1914-18 tenían estas características y tuvieron consecuencias muy diferentes. Otra cosa fue el movimiento de deserción y resistencia a la guerra de Vietnam en el ejército estadounidense, que al final se convirtió en uno de los agentes más poderosos para el fin de esa guerra. En todos los movimientos de lucha se puede intentar determinar así el papel desempeñado por la organización espontánea y el desempeñado por la organización voluntaria. Es sólo una delimitación rigurosa, en absoluto fácil, la que nos permite comprender la dinámica de los conflictos internos y de las luchas que en ellos se llevan a cabo. Y así, la frase que he citado más atrás, que evoca un «problema» no resuelto entre «los revolucionarios y las masas», adquiere todo su sentido (ciertamente no el que pretendía el autor). El problema es el de un conflicto permanente entre «los revolucionarios y las masas», es decir, entre la voluntad propia y la organización espontánea.
Por supuesto, este conflicto expresa una relación que no por ser muy diferente de la que las organizaciones voluntarias conscientes querrían que fuera, deja de existir. El conflicto se mantiene en gran medida en el hecho de que cuando, en una lucha, coexisten las organizaciones voluntarias y las espontáneas, la relación no es la misma en ambos sentidos. Para la organización espontánea, la voluntad consciente puede ser un instrumento temporal en una etapa de acción. Basta con que las afirmaciones de la organización voluntaria no se opongan decididamente a lo que quiere la espontánea para que esto sea así y de tal manera que exista ambigüedad. A menudo es así con un delegado de un sindicato o de varios comités creados paralelamente a la organización espontánea en torno a una idea o un objetivo. Si la organización espontánea no encuentra tal instrumento crea sus propios organismos temporales para alcanzar el objetivo del momento. Si el instrumento rechaza la función que la organización espontánea le asigna, o se vuelve inadecuado porque la lucha ha cambiado de terreno y requiere otros instrumentos, la organización voluntaria es abandonada. Lo mismo ocurre con la forma definida de un momento concreto de una organización espontánea.
LAS MASAS COMO SUJETO/OBJETO
Para la organización voluntaria, las «masas» , es decir, la organización espontánea, incluidas sus formas temporales definidas, son un objeto. Por eso intentan conseguirlo para aplicarlo al papel que ellos mismos han definido. Cuando una organización espontánea se sirve de una voluntaria consciente, esta última intenta mantener la ambigüedad básica el mayor tiempo posible, al tiempo que intenta doblegar a la organización espontánea hacia su propia ideología y objetivos. Cuando se abandona a la organización espontánea, ésta intentará por todos los medios a su alcance ponerla bajo su ala. Los métodos utilizados variarán sin duda en función de la importancia de la organización voluntaria y del poder que tenga en el sistema capitalista. Entre el bombardeo de propaganda de ciertas organizaciones y los comandos sindicales estadounidenses que atacan a los huelguistas, por ejemplo, sólo existe esta diferencia de tamaño. Esta dimensión es aún más trágica cuando la organización espontánea crea sus propios organismos de lucha cuya existencia significa la muerte de la voluntaria consciente y de todo el sistema capitalista junto con ella. De la Alemania socialdemócrata a la Rusia bolchevique, a la Barcelona de los ministros anarquistas llegan el aplastamiento de los consejos obreros, Kronstadt y las jornadas de mayo de 1937. Entre las asambleas, los comités de huelga, los consejos y las colectividades, por un lado, y las organizaciones voluntarias, por otro, las fronteras están bien trazadas, del mismo modo que lo están entre la organización voluntaria y espontánea propiamente dicha.
La creación misma de la organización espontánea puede conocer el mismo destino que la organización voluntaria. Las circunstancias de una lucha llevan casi siempre al movimiento de organización espontánea a replegarse sobre sí mismo, a volver a formas más subterráneas, más primitivas se podría decir, aunque estas formas subterráneas fueran tan ricas y tan útiles como las otras. En este caso, a menudo nos sentimos tentados de trazar una jerarquía entre las distintas formas de organización, cuando no son más que el relevo, unas de otras, de la adaptación constante a la situación, es decir, a la presión y a la represión). El desplazamiento de la organización espontánea deja sobre la arena, sin vida, las formas definidas que han creado. Si no mueren todas juntas y tratan de sobrevivir gracias a la acción voluntaria de ciertas personas, se encuentran exactamente en las mismas posiciones que otras organizaciones voluntarias. Incluso es posible que realicen un desarrollo considerable en esta dirección, porque entonces pueden constituir una forma de organización voluntaria, si ésta ha alcanzado un nivel peligroso para el sistema capitalista.
NO HAY RECETAS DEL PASADO
En este sentido, no existe ninguna receta del pasado en la creación de la organización espontánea para su manifestación futura. No podemos decir de antemano qué forma definitiva de organización espontánea tomará prestada temporalmente para alcanzar sus objetivos en el momento actual. En sus diferentes niveles de existencia y manifestación, la organización espontánea tiene una relación dialéctica con todo lo que se encuentra sometido a las reglas del sistema ( todo lo que intenta sobrevivir en el sistema ) y acaba tarde o temprano oponiéndose a él -incluyendo la oposición a las organizaciones voluntarias de voluntad propia creadas para trabajar en su propio interés, y a las organizaciones que han surgido de las organizaciones espontáneas que en el sistema capitalista se constituyen en organismos permanentes.
Poner punto final a estas pocas consideraciones sobre la organización lleva a pensar que se ha hecho un verdadero examen del problema y que se puede llegar a una conclusión provisional o definitiva. Dejó a las organizaciones voluntarias conscientes la tarea de hacerlo. Como el propio movimiento espontáneo de lucha, la discusión sobre él no tiene fronteras definidas ni conclusiones.
CRISIS DE LA ORGANIZACIÓN TRADICIONAL
También sería una contradicción del movimiento espontáneo considerar que el esquema necesario de análisis contiene un juicio de cualquier tipo sobre el valor de las ideas y una condena de la acción de la organización voluntaria autoimpuesta. Los individuos involucrados en tales organizaciones están allí porque el sistema de ideas ofrecido corresponde al nivel de la relación entre sus experiencias y las de las personas que los rodean y de las que podrían tener conocimiento. La única cuestión en cuestión es situar su lugar en dicha organización, el lugar de esa organización en la sociedad capitalista, la función de esto en los eventos en los que la organización puede estar involucrada. Estas son precisamente las circunstancias que, a través del impacto de choque de las experiencias, llevan a una persona a hacer lo que su interés dominante dicta en un momento dado. Para situar mejor la pregunta, veamos las crisis de las organizaciones voluntarias «grandes» porque son bien conocidas y mal camufladas (y siempre recurrentes); por ejemplo, en el Partido Comunista Francés. En los últimos años, las crisis internas se han producido en el PCF por la explosión de organizaciones espontáneas en eventos como la insurrección húngara (1956), la lucha contra la guerra de Argelia (1956-62) y mayo del 68.
La organización espontánea no se afirma de golpe, de una manera que pueda ser juzgada según el esquema tradicional de la organización voluntaria consciente. Se remodela sin cesar y, según las necesidades de la lucha, parece desaparecer aquí, para reaparecer allí en otra forma. Este carácter incierto y fugaz es a la vez una marca de la fuerza de la represión (la fuerza del capitalismo) y de un período de afirmación que existe desde hace décadas y que puede ser muy largo. En un período intermedio de este tipo, las incertidumbres encuentran expresión en las experiencias limitadas de cada uno de nosotros, en la parcelación de las ideas y las acciones, y la tentación es mantener una «adquisición» de la lucha. La misma incertidumbre a menudo se interpreta como una debilidad que lleva a la necesidad de encontrarnos con otros que tienen la misma experiencia limitada de organizaciones voluntarias autoimpulsadas. Pero tales organizaciones, sin embargo, difieren mucho de las del pasado. Al observar cuáles fueron las «grandes» organizaciones voluntarias de hace medio siglo o más, algunas personas lamentan la dispersión y la atomización de tales organizaciones. Pero solo expresan, sin embargo, la decadencia de la organización voluntaria consciente y el surgimiento de la organización espontánea, —una etapa de transición donde las dos formas de organización se rozan y se enfrentan en una relación dialéctica.
Corresponde a cada persona situarse, sí puede y cuando puede, en la relación de este proceso, tratando de comprender que sus desilusiones son las riquezas de un mundo por venir y sus fracasos son la victoria de algo mucho más grande que lo que debe abandonar (y que tiene poco que ver con la «victoria del enemigo de clase» temporal). Aquí la conclusión es el comienzo de un debate mucho más amplio que es el de la idea de revolución y del proceso revolucionario en sí, un debate que en realidad nunca se plantea como preámbulo a la organización espontánea, sino que surge, como acción, como condición y fin de la acción en la acción misma.