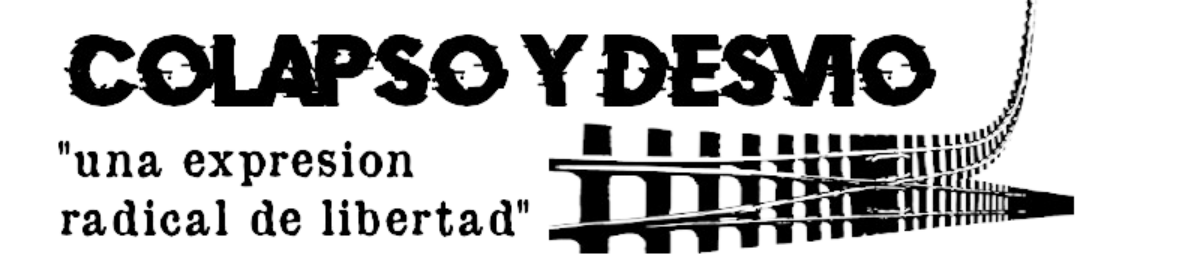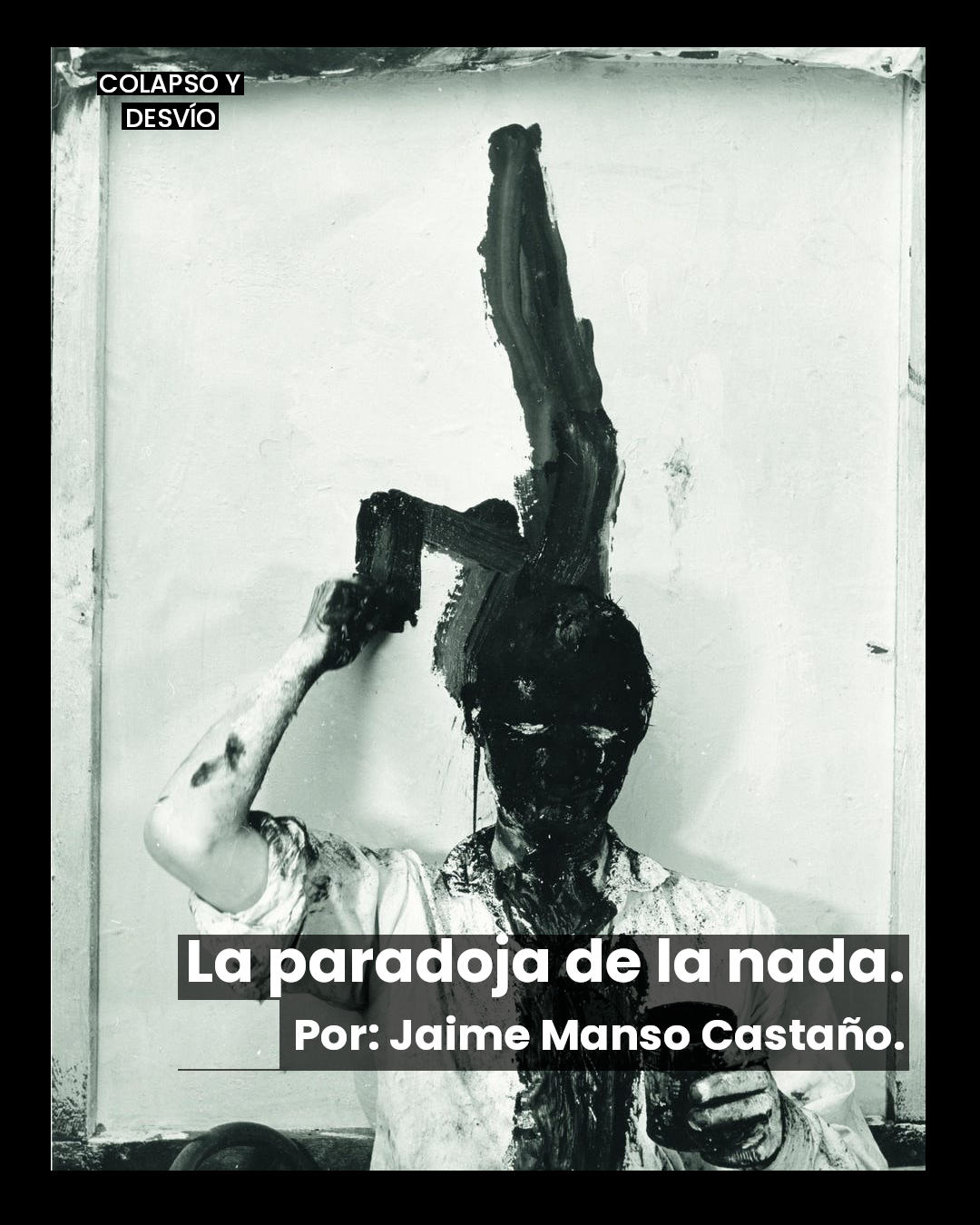“Un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en nada”
Friedrich Nietzsche.
“No hay que dar por sentado que las ideas, las intuiciones, se forjen solo en la acción, sino que las reflexiones que las determinan deben tener su materialización en el efecto que las acciones tienen sobre la realidad”
Alfredo Cospito.
La primera paradoja que se plantea es la tensión con el imaginario social cuando sale a la palestra el concepto de nihilismo. Esa proyección, un tanto simplista, que piensa que el nihilista no cree en nada, tan desmontable como el simple hecho de creer en algo ya le añade un valor, no puedes creer nada porque ya estas creyendo en algo, no puedes militar en la nada porque no puedes militar una no militancia. En todo caso, podríamos asumir esa forma de entender el nihilismo desde un plano de provocación, en el que la propuesta sería descreer en todo acusando a las antiguas creencias como meras manipulaciones, siendo su gran empeño el hecho de desarmar toda ideología.
La muestra de que el nihilismo es una realidad creativa, y no basada en una nada vacía, es el simple hecho de que una vez que se enuncia cualquier cosa desde el nihilismo se hace ya desde una plataforma de sentido, que se concibe desde una idea de la que se parte para hacer cualquier propuesta. La única real diferencia a la hora de hablar del nihilismo como “ideología”, sabiendo que no es así, es por el hecho de conceptuar desde la suposición de que todos sus enunciados responden a un orden natural, a una inercia ajena al ser humano. Mientras que su crítica negativa a “las ideologías” se debe a su naturaleza artificial, como el resultado de constructos culturales que van moldeando y distorsionando nuestra realidad, como si hubiese una neutralidad que representa las cosas tal y como son fuera de nuestro imaginario. Renegar de las ideologías justamente porque las comprendemos en tanto parcialidad de la realidad social que pretendemos superar. Sí nos interesan los procesos sociales existentes, como realidad innegable en los que participamos por el mero hecho de ser parte de ellos, pero estando en contra de la política entendida como una parcialidad a trascender, y no para interesarnos por algo más pequeña que ella o por otra cosa de similar magnitud, sino por algo más completo, abarcador, una totalidad. Denunciar la política como un engañoso árbol que nos impide ver la frondosidad del bosque del cual forma parte. Las precisiones en torno a una perspectiva nihilista son in-conclusiones temporales que permiten desarrollar nuestra acción hacia una organización de tendencia radical.
Si queremos alejarnos de la idea de que el nihilista es el eterno paranoico que le encuentra esquirlas a todo, si queremos que nuestra negación tenga un mínimo de capacidad más allá de nuestra verborrea, creo que ahondar en la forma condicionará el contenido. Y seguirán preguntando una y otra vez ¿Qué es el nihilismo? Ya lo dijo Rózanov: “la representación ha concluido. El público se levanta. Es hora de ponerse el abrigo y volver a casa. Entonces se nos dice: nada de abrigo ni de casa”, incluso entre “los compañeros”, que desde su acotado entendimiento sesgado por la ideología nos preguntarán, pero ¿qué cambiaría? Todo, claramente todo, desde la forma de comer hasta la forma de hacer el amor. Las relaciones personales dejarían de ser simples fusiones de seres atomizados, con todas las posibilidades que este nuevo paradigma encarna. No se trata sólo de oponerse a una realidad que nos destruye, sino de negar y superar siendo el nihilismo una tensión generada con el presente al no poder realizarse dentro de él, y, por lo tanto, en su necesidad de negación para poder construir un mundo nuevo.
Pero ¿cómo? De nuevo otra paradoja. Creerse nihilista con todo menos con uno mismo, y con la capacidad que se tiene para poner todo en cuestión. El primer objeto de cuestionamiento ha de ser uno mismo, siendo el sujeto una hipótesis más, tan válida/fallida como todos las demás.
Por eso el nihilismo es un dispositivo de resistencia, de ruptura. No es una propuesta, y mucho menos una propuesta ideológica. Debemos abrir contradicciones y crear conflictos que agudicen la tensión social hasta hacerla insostenible, haciendo de nuestra voluntad de destrucción un todo absoluto, por el mero hecho de ser conscientes que no nos corresponde la tarea creadora, ya que ni nosotros ni las generaciones venideras tendrán la posibilidad de ver el amanecer que nos tiene ensoñados. Nuestra preocupación se ceñirá a la organización o la no-organización necesaria para aportar el mayor número de daños posibles. Actuar sin caer en el inmovilismo de que nuestro accionar responda a una situación social receptiva. Pero a muchos les echa para atrás la falta de un programa teleológico, no vaya a ser que no haya garantías como para jugarse el todo por la nada; la mente requiere de un orden, una sistematización y regularidad que hace necesaria la existencia de un marco de referencia sin el que no podría entenderse la realidad, y para esto las ideologías desempeñan una labor inigualable. Lo sentimos, no hay un fin último definitorio, ni el universo “avanza” hacia un objetivo, es más, no existe tan siquiera la idea de un progreso y mucho menos un “plan divino”.
El marco general del pensamiento occidental funciona de forma eficaz gracias a la generación de secuencias espacio temporales ordenadas, siendo las circunstancias materiales de dicho marco un elemento de gran influencia por el hecho de conformar un orden socio político que cambie el mundo y los significados en los que se da. Exponerse a una dinámica que conjugue el futuro y el pasado haciéndolos coincidir en un anacronismo que estimule el pensamiento. La realidad se conoce y nombra después de que ha sucedido; se puede y debe establecer estrategias, pero con la laxitud necesaria para esperar a ver qué sucede y decidir qué hacer a continuación, se trata de gestionar en el presente la preparación de un futuro que solo será conocido cuando suceda. Faltar, eliminar, evocar, excluir puntos de un programa político sugiere siempre una connotación negativa. Se desatan miedos por la carencia, por lo que no se es capaz de ver o intuir. Al suprimir una parte, una información, parece que se perdiera el control sobre la vida y los objetos, pero desde luego esa ansiedad es un potente agente motivador, germen creativo de nuevos métodos y estrategias. Entendemos, pero no aceptamos la problemática que puede ocasionar no dar el bálsamo soporífero de las ecuaciones materiales de un programa político lleno de sofismos y esperanzas, pero tampoco queremos entre las filas nihilistas a aquellas personas que dependen exclusivamente de esa forma de conceptuar la multiplicidad de posibilidades que ofrece la vida. Dudar es algo más que un método de pensamiento subversivo. Es una actitud intelectual, una forma de vida necesaria ante lo que se escribe con mayúsculas como signo de verdad eterna e inmutable.
El hecho de nacer y morir es algo tan corto y efímero con todo que es absurdo pensar en que nada de lo que hagamos tiene una trascendencia, tiene un valor. La individualización es un proceso dinámico caracterizado por un bucle de retroalimentación positiva entre un individuo y las preindividuales (la preindividuación es el conjunto de condiciones, fuerzas y posibilidades que preceden a la formación de un individuo) que portan las ideas, así pues, la individualización no procede de lo abstracto universal a lo concreto particular a través de la especificación gradual de géneros o la atomización de las diversas partes de un todo, sino que lo hace de una forma abrupta y caótica. Que el “Yo” sea la cesura de la que emerjan las fuerzas necesarias para la destrucción de todo, no en nombre de una ascética moralidad del sacrificio o una desintegración de nuestra individualidad, sino en la incertidumbre y la infinita posibilidad que nos ofrece el viaje hacia la nada.
Los esclavos no tienen a su alcance nada que autogestionar salvo su propia negación, hacer de esta obra de demolición un asunto urgente para reencontrarse lo antes posible con la alegría de ser soberanos de nuestras propias vidas. Desertando de la idea de actuar en base a lo necesario y empezar a poner el foco en los posible, y sí… para hacer experiencia de esto es necesario destruir esta sociedad y de todas las cosas que son necesarias para su funcionamiento, y plantear las probabilidades de nuestra praxis en base a las posibilidades de nuestras ideas, “debemos abandonar todo modelo y estudiar nuestras posibilidades”, como decía E.A. Poe.
No actuamos en un vacío propulsados por la razón, vivimos en simbiosis con cientos de millones de seres, siendo el bostezo y la risa tan contagiable como la esperanza y la desazón. Es por eso que frases tan asumidas como guías morales entre los círculos militantes como “tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro”, con esa pestilencia roussoniana, nos daría a entender que cuanto más expuestos estemos ante otros menor será nuestra libertad. Difícil tarea la de no disociar nuestra individualidad de lo colectivo, pero no es la tarea que nos atañe ahora. No se trata de protegernos del mundo exterior sino de cómo entrelazarnos con él para maximizar nuestro potencial como individuos. Eso no significa que tengamos que perseguir el consenso por sí mismo: tanto el conflicto como el consenso pueden expandirnos y ennoblecernos, siempre y cuando ningún poder centralizado sea capaz de imponernos un acuerdo o transformar un conflicto en una competencia en la que el ganador se lo lleva todo. En vez de fragmentar el mundo en pequeños feudos, aprovechemos al máximo nuestra interconexión.
La liberación no solo significa satisfacer los deseos que tenemos hoy, sino también expandir nuestra noción de lo posible, para que nuestros deseos puedan mutar junto con las realidades que estos nos empujan a crear. Esto implica renunciar al placer que obtenemos al imponer, dominar y poseer, para poder buscar placeres que nos arranquen de la maquinaria de la obediencia y la competencia. No existe en nuestro proyecto el “mientras tanto”, no deseamos un lugar de espera de futuras transformaciones sociales ni de condiciones propicias para no sabemos qué. El aquí y el ahora es el espacio y el tiempo donde nuestra voluntad de cambio juega con la realidad política, donde pasado y porvenir se juntan en un solo ser sin querer saber nada de circunstancias ni contextos históricos. Aunque, por otro lado, no queremos caer en tendencias vanguardistas ni aventuristas propias del radicalismo ideológico, el cual peca de amplitud de miras, poniendo su foco en la etapa finalista de todo proceso histórico, respondiendo como reformismo a todo lo que sucede entre su concepción y el fin último, descalificando pues todo lo que se haga en ese espacio-tiempo intermedio. Es, por lo tanto, un discurso esencialista, que no deja ver que la situación actual es fruto también de esas resistencias y rebeliones intermedias. Seremos conscientes de que todo proceso irruptivo y revolucionario conlleva la pérdida de las libertades concedidas por la reacción y la burguesía para precisamente, el fin último de toda revolución ¿Cuáles son nuestras afirmaciones? La construcción de lo propio y lo común, sin enredos finalistas que respondan más al plano teórico que al pragmático. Sabemos de las contradicciones que tiene el hecho de desenvolverse en una situación práctica; luchas de barrio, en empresas, o abusos de poder en nuestras vidas (salud, educación, carestía de la vida…), sabiendo y reconociendo que estas no son la sanidad, ni la educación, ni el transporte que deseamos, ya que son concepciones impuestas por el capital, es decir, dadas con un formato preestablecido.
Queremos romper con todo, hasta con dicho formato, imaginarnos en la medida que aún somos capaces de imaginar bajo el deseo de otra forma de vivir. Somos conscientes de que el simple hecho de sobrevivir al mundo que queremos superar nos hace caer en infinidad de contradicciones, es un mundo que extrañamos y del que somos extrañados, en el que se desarrolla nuestro vivir subjetivo manteniéndonos distantes respecto a una sociedad que no nos satisface y que, a su vez, criticamos. Participamos de los conflictos desde nuestra radicalidad particular, es decir, explicarnos y explicar la raíz del conflicto y actuar según nuestro pensamiento, sin imponer posturas predeterminadas desde el exterior del propio conflicto. El mero hecho de intentarlo supondría la antesala de nuestra derrota personal. En la elaboración de nuestra negación, siempre hemos evitado, en la medida de nuestras posibilidades, una explicación lineal, determinista y teleológica de la historia, tratando de evitar los discursos esencialistas y finalistas. Hemos rectificado y adecuado nuestros saberes y su explicación, en la medida que hemos aprendido nuevas cosas.