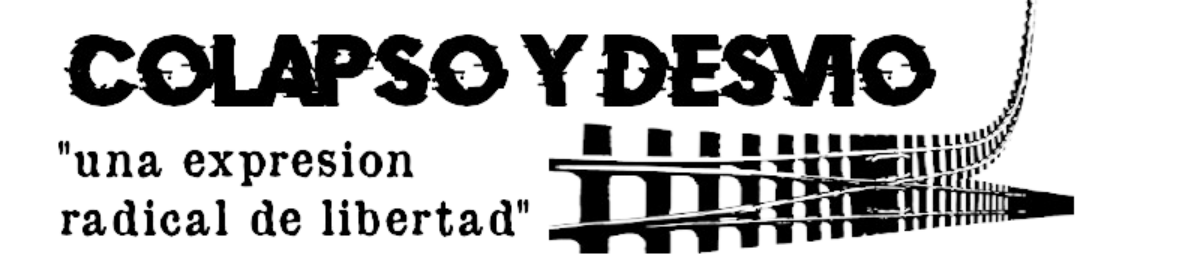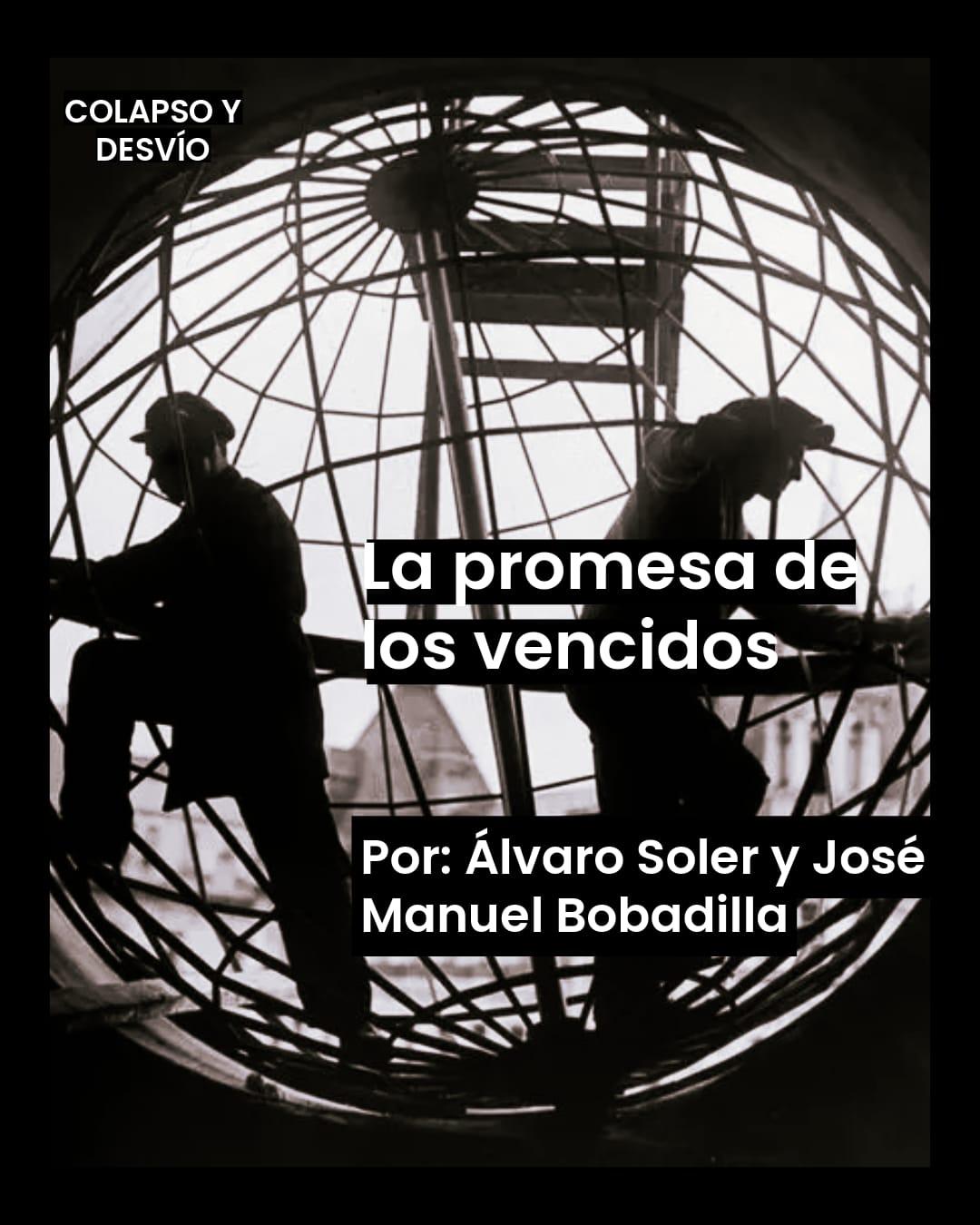Sobre los autores:
Álvaro Soler es sociólogo y escritor, actualmente ejerce como investigador sobre postcapitalismo en el centro CETR Barcelona y como docente en la universidad de adultos PROTED. Es cofundador del Centro de Teoría Postcapitalista.
Jose Manuel Bobadilla es sociólogo y doctor en filosofía aplicada a la ciencia y la técnica. Actualmente investiga en el centro CETR de Barcelona dentro del ámbito de la construcción de sistemas culturales o de valor. Además, es cofundador del Centro de Teoría Postcapitalista.
¿Qué debe articular un movimiento político radical y revolucionario? ¿Cuál es el papel de la dimensión axiológica dentro de las narrativas que vertebran lo emocional en el discurso político? ¿Qué promesa futura lleva a grupos y comunidades a levantarse sobre su opresor, a proponer una alternativa y luchar por ella bajo todas las consecuencias? La profecía de un mundo mejor, el camino mesiánico o la redención detrás de todas aquellas vidas injustas es algo que ilumina con un espectro de color diferente, imperceptible sin unas lentes concretas, en el temporal del progreso histórico continuo. ¿Cuántas historias hay en el seno de la humanidad? Seguramente, todas las que puedan ser contadas. Entonces, quizá, tendremos que poner el énfasis en aquellas que aún no se han contado o se han narrado en voz baja en pequeños barrios, en asambleas perseguidas, detrás de los muros de una casa, en un campo de concentración, en una prisión, a escondidas, en secreto, bajo el miedo de la dominación burguesa.
Leer más: La promesa de los vencidos – Álvaro Soler y Jose Manuel Bobadilla.Esta promesa mesiánica, este impulso hacia el cambio perpetuado por el ideal de una sociedad mejor, es el deseo principal del postcapitalismo. Cuando se habla de deseo postcapitalista, se hace referencia de manera inmediata a la materialidad, es decir, a cómo nos relacionamos con el mundo material buscando la fórmula social para producir, reproducir y satisfacer las necesidades. Pero también alrededor de todas esas dimensiones existen otros interrogantes a los que responder, como, por ejemplo, la felicidad, la redención o la libertad.
En la Tesis II de Walter Benjamin[1], se nos advierte cómo todos aquellos oprimidos y vilipendiados por la historia y sus secuaces tienen una exigencia de redención. En otras palabras, articulamos un deseo postcapitalista con la intención de no olvidar ni aceptar el precio del progreso que nos exige el capital, que, en este caso, es el ecocidio. Y ahora, en esta lucha de narrativas, donde el deseo de la clase trabajadora por algo diferente se tilda de utópico, esta exigencia cobra una envergadura mayor, pues el presente ni mucho menos está estanco, pero, además, el pasado sigue siendo una dimensión abierta. En consecuencia, existe una temporalidad que recuperar; existe una historia que contar.
El deseo es una fuerza sociológica que forma parte de nuestra constitución de animal social. Sin embargo, esa misma constitución nos conduce siempre al indeterminismo genético o al determinismo cultural, si se le quiere dar la vuelta. Y en esta tesitura, traspasando nuestra capacidad de significar la realidad y de determinar nuestra propia cultura, está también nuestra capacidad de proponer una nueva visión de la historia, del tiempo y de lo axiológico, trasladada la última a las dos primeras dimensiones.
Es por esto que en el comunismo se nos hace esencial una visión mesiánica de la historia que gire no solo hacia la apropiación de los medios de producción, algo de vital importancia, sino también hacia conducir esa propia lucha por un camino ético, reforzado por ese mesianismo de Benjamin, que apueste por una historia del postcapitalismo que mire de frente al pasado, explique sus sombras más ocultadas y silenciadas y se convierta, a través de este ejercicio histórico, cultural y axiológico, en un artefacto presente ineludible para trascender radicalmente hacia un nuevo mundo. En palabras del propio Benjamin:
“El pasado lleva consigo un índice secreto que le remite a la redención. ¿Acaso no flota en el ambiente algo del aire que respiraron quienes nos precedieron? ¿No hay en las voces a las que prestamos oídos un eco de voces ya acalladas? Y las mujeres que cortejamos ¿no tienen hermanas que ellas nunca conocieron? Si esto es así, existe un misterioso punto de encuentro entre las generaciones pasadas y la nuestra. Hemos sido esperados sobre la tierra. A nosotros, como a cada generación precedente, ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado tiene derechos. No se puede despachar esta exigencia a la ligera. Quien profesa el materialismo histórico lo sabe” (Benjamin, Tesis II).
En la actualidad, los albores de esta época nos evocan irremediablemente a lo ético. En este ocaso donde el capitalismo avanza hacia una etapa de crisis climática, ecofascismo y autoritarismo, existe el imperativo de plantear la necesidad de una escala de valores contrapuesta y enfrentada abiertamente a los valores capitalistas de forma concreta y lógica que determine los proyectos postcapitalistas.
Sin embargo, aunque la tesitura histórica actual es, como muchos la llaman, todo un reto o incluso todo un apocalipsis o una crisis sistémica, lo cierto es que el pasado se ilumina con mayor claridad en estos pequeños instantes históricos de peligro. La crisis sistémica es una rasgadura en las comisuras, es un pequeño núcleo de luz donde podemos observar las propias contradicciones del capitalismo. No obstante, ni mucho menos es suficiente con esto, pues se debe armar todo un proyecto político convencido de varias cosas: en primer lugar, de la gravedad de la situación y, en segundo lugar, de la necesidad de realizar y proponer alternativas de cambio radical.
Por tanto, el reformismo no nos llevará a una solución, y la radicalidad que anida en el postcapitalismo deberá ahondar en esta visión mesiánica de la que se ha hablado. Y dentro de ella, de la redención no como venganza, sino como una rememoración y un acto de justicia en el presente.
En la actualidad inmediata, observamos con estupor cómo el cuadro axiológico que se antepone es un conjunto de valores ligados a la barbarie, la violencia, el racismo, la mercantilización de la vida, el militarismo, la masculinidad tóxica y el clasismo más drástico y extremo. Cuando se habla de auge de la extrema derecha o el fascismo, hablamos también de una serie de valores que se nos van presentando como naturales, lógicos, atractivos incluso y, sobre todo, justos y necesarios para afrontar las tesituras sociales.
Se vuelve aquí necesario el surgimiento y cultivo de una conciencia de clase que conduzca a una disputa por lo material, por organizarnos de manera diferente a nivel productivo, lo que además tendrá su lucha inversa, indisoluble en el plano ideológico, cultural y, si queremos llamarlo así, también espiritual. Como ya nos advertía Walter Benjamin:
“La lucha de clases, que no puede escapársele de vista a un historiador educado en Marx, es una lucha por las cosas ásperas y materiales sin las que no existen las finas y espirituales. A pesar de ello estas últimas están presentes en la lucha de clases de otra manera a como nos representaríamos un botín que le cabe en suerte al vencedor. Están vivas en ella como confianza, como coraje, como humor, como astucia, como denuedo, y actúan retroactivamente en la lejanía de los tiempos. Acaban por poner en cuestión toda nueva victoria que logren los que dominan. Igual que flores que tornan al sol su corola, así se empeña lo que ha sido, por virtud de un secreto heliotropismo, en volverse hacia el sol que se levanta en el cielo de la historia. El materialista histórico tiene que entender de esta modificación, la más imperceptible de todas” (Benjamin, Tesis IV).
En consecuencia, lo narrado hasta ahora lanza una pregunta espectral que, en realidad, martillea y tortura a todos aquellos movimientos postcapitalistas (marxistas y comunistas libertarios) que conviven en el mundo capitalista actualmente: ¿Por qué hemos fracasado? Y, para esto, como se entenderá, es imposible contestar en tan solo unas líneas reflexivas. Sin embargo, es menester hablar sobre una dimensión fundamental para el proyecto político postcapitalista: la teología. No obstante, no nos referimos a una teología tradicional eminentemente religiosa, sino a algo diferente, propuesto ya por Benjamin en su Tesis I.
Recapitulemos un poco, la teología religiosa es la disciplina que se encarga del estudio de Dios basado en textos u otro tipo de material sagrado que compone la tradición escrita y los dogmas de una religión. En ella se encuentran diferentes ramas, matices, etc. La teología hace referencia a dos dimensiones que interesan desde el postulado sociológico del que se parte en este texto: la dimensión de lo natural y el ámbito de la moral.
Consecuentemente, para continuar hay que mencionar al epistemólogo Marià Corbí[2], en este caso para matizar algunas cuestiones que plantea Benjamin. Desde la perspectiva de Corbí las dos dimensiones que remarca Benjamin constituirían lo que el pensador catalán llama dimensión relativa de la realidad (2013). Esta dimensión de la realidad es la que permite a la especie humana construir su dimensión natural y moral, es decir, el mundo social. La segunda dimensión de la realidad que Corbí llama absoluta, no es ni trascendente ni metafísica, pero es puramente cualitativa y sensitiva, es una dimensión donde el asombro por el mundo nos impacta de tal manera que sabemos que sentimos algo, pero no podemos definir ese sentir, ya que es un sentir ab-soluto, liberado de toda significación.
El problema con la dimensión absoluta es la cosificación que las religiones hicieron de ella al encerrarla en conceptos sagrados, intocables y totalmente moralizantes. Cuando la dimensión de lo sublime o sensible de la realidad se transformó en ese Dios metafísico o trascendente la moral también se divinizó y totalizó, y cuando la ficción de Dios devino en la ficción del Capital, la moral y la ética surgieron de las lógicas liberales.
Con este apunte no queremos contradecir a Benjamin, sino puntualizar que la esfera de la moral de la que nos habla este autor está también influenciada por la sacralización de la dimensión absoluta, sublime o sensitiva de la realidad. Esta dimensión puede considerarse la base sensitiva de la ética y la moral, dado que dependiendo de cómo sientas el mundo, así lo reproducirás. Si sientes que el mundo es un objeto pasivo del que disponer para satisfacer las necesidades individuales depredando sin miramientos el entorno y a otras clases sociales, la moral y la ética que se construirán servirán para apuntalar ese sentir el mundo. Es decir, el sentir capitalista.
Por consiguiente, cuando se habla en este capítulo de la dimensión de lo natural, se hace referencia más bien a un proceso de invisibilización ideológica. Mark Fisher[3] describía una época, la actual, marcada por una ideología capitalista tan hegemónica que invisibiliza a niveles insospechados inconscientes y totalizantes las narrativas ideológicas y el modo de producción capitalista como relación social. Este proceso de invisibilización es algo intrínseco a toda ideología hegemónica, que se reproduce en un modo de producción concreto, con unos intereses de una clase dominante determinados y con una disputa entre las diferentes clases de la estratificación social. Esta invisibilidad que equivale a una naturalización de dicho sistema social —en este caso, el capitalismo—, genera actualmente una percepción subjetiva de la historia y el tiempo muy concreta.
Sobre lo descrito, el filósofo y crítico cultural Fredric Jameson[4] advierte un cambio en la historicidad y en la percepción temporal dentro del capitalismo tardío. Dos factores son los que destacamos del norteamericano sobre dicho fenómeno. En primer lugar, la crisis de historicidad, donde se genera un proceso en el cual perdemos la relación de carácter coherente que teníamos para comprender y organizar el pasado y el futuro dentro de una narrativa. En segundo lugar, la pérdida de organización temporal, donde el sujeto en el capitalismo tardío es incapaz de tener y organizar una experiencia desde el tiempo (conectando así pasado, presente y futuro). Dicho proceso da paso a la fragmentación y al pastiche: las narrativas lineales se pierden, la conciencia alienada aumenta, la mercancía se hace totalizante y su capacidad de vaciar ideológicamente espacios, narrativas y movimientos subversivos crece de manera exponencial.
Este es un proceso de fetichización en el que lo estético lo domina todo. No obstante, lejos de ser un proceso de desideologización, lo que ocurre es lo contrario: un proceso de ideologización tan potente que invisibiliza y elimina sus antagonismos, y se naturaliza como algo inocuo, sin ideología, imparcial, presentándose tan natural como el tallo de una planta. Igualmente, lo descrito es uno de los principales efectos, ahora convertido en problema para la praxis política y para el desarrollo de cualquier proyecto postcapitalista, sea cual sea. Sin embargo, queda otro factor ligado a la teología, como es la moral, fundamental para llegar a una última conclusión: ¿Cómo valoramos lo deseable o lo indeseable? ¿Lo que es valioso o lo que es despreciable? ¿Incluso lo que es justo o injusto dentro de un sistema que naturaliza a niveles más hegemónicos que nunca los parámetros culturales de la clase capitalista?
Cuando hablamos de lo axiológico, hablamos de la cultura y más concretamente la cultura como ese objeto de deseo que interiorizamos y nos estructura. Son dos esferas irremediablemente unidas; son, en realidad, la misma esfera, ya que dentro de la esfera cultural es donde se fraguan los valores y las narraciones de lo deseable. Dicho de otro modo, aquellas narrativas que apuntalan cómo percibimos el tiempo y también cómo nos relacionamos con la historia.
Hay que entender que, desde este postulado, se defiende la cultura definida como una relación entre las estructuras económicas, sociales y políticas de un tiempo sociohistórico concreto. Razonablemente, las nociones que hablan de la cultura como un ente abstracto e independiente de lo material son profundamente erróneas; la cultura y todas sus expresiones están estrechamente vinculadas a las condiciones de producción y reproducción de la vida. Por tanto, en el capitalismo, la cultura será un reflejo fantasmático, en ocasiones alzado en el plano de la idea y el pensamiento, pero siempre proyectado desde el capital y las relaciones que conforma. Sin embargo, el postcapitalismo ya de por sí propone una relación con la historia alternativa, pues debe articular un movimiento que busca la justicia a través de la redención de todos aquellos oprimidos, en este caso, dentro del capitalismo, siendo la clase trabajadora en todas sus formas y diversidad este sujeto que exige la redención.
Por ende, el materialismo histórico, el arma epistemológica que ayuda desde uno de los dos postcapitalismos más importantes del siglo XX, como es el marxismo, debe ser aquí puesto bajo la lupa de Benjamin y la nuestra. Benjamin, en su Tesis I, nos advierte cómo el materialismo histórico es insuficiente para generar una explicación plenamente justa de la realidad, pues suele caer en una visión mecánica y progresiva del tiempo (lineal). He aquí donde se puede contaminar de esa idea de progreso eterno y ascendente que el liberalismo profesa, que vemos de manera tan flagrante y clara en tecnólogos autoritarios como Elon Musk o Zuckerberg y que se expande a la mayoría de las ideologías del espectro capitalista.
Efectivamente, la historia no tiene por qué llevarnos ni mucho menos a la redención y la emancipación. Si en realidad pensamos eso, se puede caer en una peligrosa pasividad que desemboca en una fe ciega, en realidad axiológica, sobre el progreso como estática social; es decir, todo cambia, pero todo cambia siempre a mejor, por lo menos en el medio y largo plazo. Desgraciadamente, hay mucha más oscuridad que luz en la historia de la humanidad, básicamente porque la historia es únicamente lo que está constantemente iluminado, sin embargo, otra historia oscura convive en los márgenes, y es esa historia la que interesa aquí.
De esta manera, se necesita a la teología de Benjamin porque le otorga una fuerza mesiánica al postcapitalismo que es fundamental; nos sirve como motor para realizar acciones políticas totalmente convencidas de una cosa: redimir a los oprimidos, dar justicia y no únicamente esperar a un mundo mejor. Es de esta manera que se crea una ruptura radical con el tiempo, con ese tiempo totalmente invisibilizado por el realismo capitalista que Mark Fisher nos describió.
La historia no es lineal ni tiene un desarrollo ascendente; de hecho, si queremos que la historia trascienda a un postcapitalismo, hace falta un salto revolucionario. Para avanzar debemos realizar actos concretos siendo muy conscientes de la dimensión axiológica que Benjamin nos otorga particularmente con la dimensión del mesianismo: “Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo “tal y como verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro” (Benjamin, Tesis VI).
[1] Benjamin, W. (2008). Tesis de filosofía de la historia. En Iluminaciones (pp. 175-191). Madrid: Taurus.
[2] Corbí, M. (2013). Hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones, sin dioses. Barcelona: Herder.
[3] Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra.
[4] Jameson, F. (2024). El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío.Verso Libros.