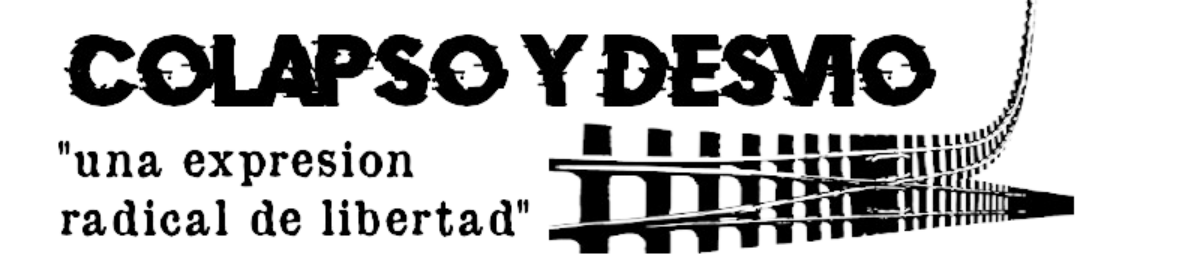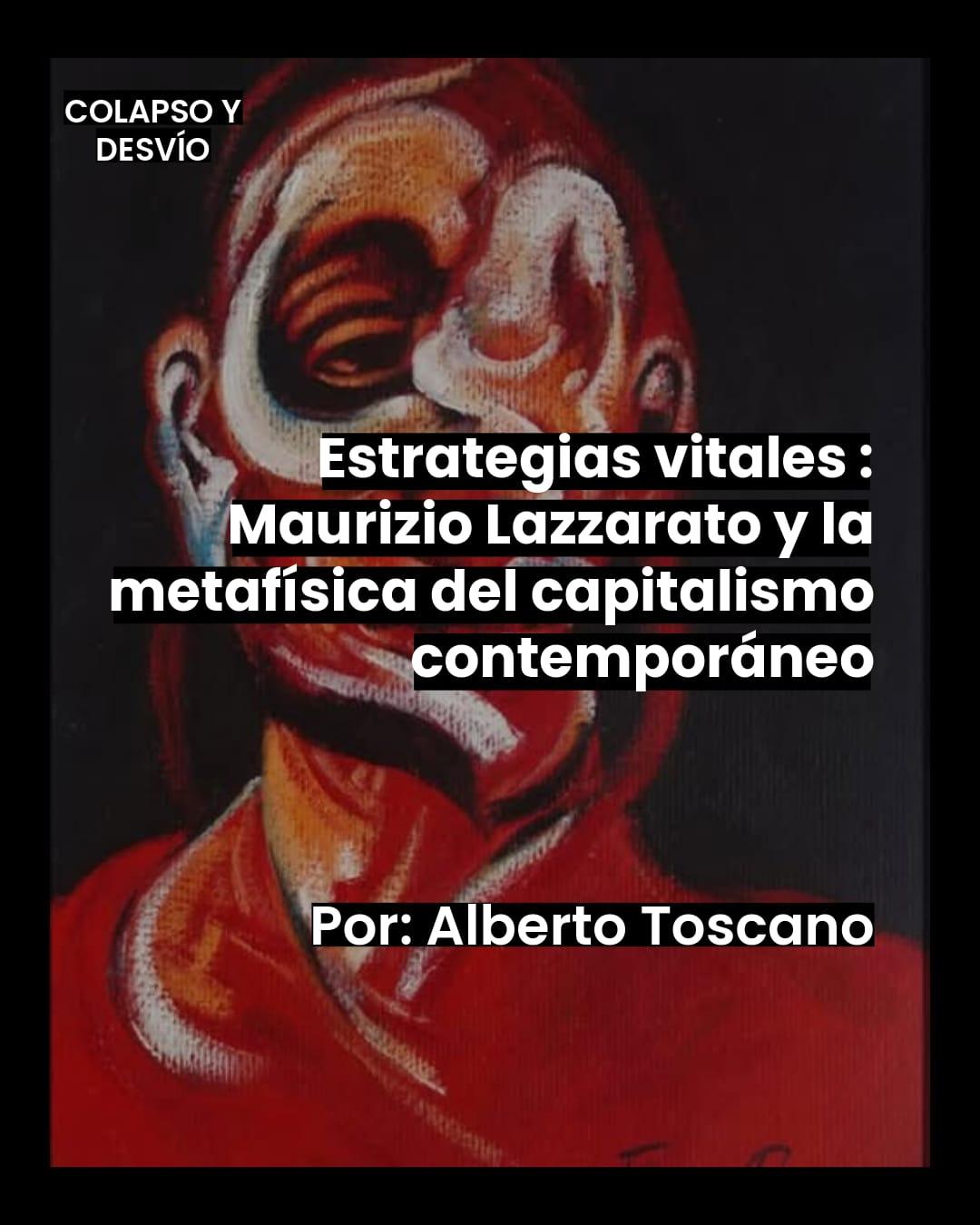Publicado en 2007 en Theory, Culture and Society, versión en inglés disponible aquí.
Traducción al español por Amapola Fuentes para Colapso y Desvío
Disponible en PDF aquí.
- ¡Bergsonista!
En el fragor del movimiento de los consejos revolucionarios de Turín en 1921, éste fue uno de los epítetos que se lanzaron contra personas como Antonio Gramsci por su supuesto espontaneísmo, tan en desacuerdo con el gradualismo y el evolucionismo que habían caracterizado gran parte del uso que la Segunda Internacional había hecho de El Capital de Marx (Gramsci, 1921). Tal conjunción percibida de política radical y bergsonismo —una filosofía que, a todos los efectos, se presenta a sí misma como cualquier cosa menos militante— podría parecer al lector de hoy sumamente peculiar. Más aún si tenemos en cuenta que el renacimiento de Bergson al que hemos asistido en la última década ha estado impulsado por preocupaciones que no son principalmente de carácter político, ni siquiera sociológico.
Un primer examen de este retorno a Bergson sugeriría que puede considerarse como una opción teórica adoptada por pensadores que trabajan en el campo deleuzeano o fenomenológico, en sentido amplio. En este caso, el bergsonismo opera de dos maneras. Defensivamente, constituye un freno al materialismo minucioso, casi mecanicista, que caracteriza una cierta tendencia spinozista presente en Deleuze (y Guattari), así como un paso atrás con respecto a la preocupación monolítica por el análisis del capitalismo tardío que manifiestan quienes sitúan su obra en la estela del proyecto Capitalismo y esquizofrenia. Prospectivamente, aboga por una revitalización de la filosofía que, tras el patente agotamiento del posmodernismo, trata de sortear los discursos de desrealización postulando un método de intuición capaz de rastrear y diagramar un real virtual, y así “seguir el ritmo” de las mutaciones sociales y científicas que supuestamente nos están llevando más allá de los confines de un materialismo “reductor”[1].
De hecho, una descripción no tan caritativa del “nuevo bergsonismo” podría verlo como un escape de la inscripción sociopolítica de la filosofía, como una búsqueda de purificación en la que el acceso privilegiado del filósofo a un devenir irrepresentable y no utilitario sirve para inmunizarlo del contagio de las empresas críticas que cuestionarían la pureza de la filosofía y su sujeto de enunciación. Aún más severo es el veredicto que emana del materialismo histórico y de la teoría crítica. Podemos citar la acusación de connivencia con las fuerzas ideológicas (o incluso imperialistas) del irracionalismo reaccionario (Althusser, 2003: 1-18; Lukács, 1980: 24-9, 403-17) o la estimación algo más amable de la filosofía de Bergson como incapaz de reflexionar sobre sus propias condiciones de producción (Horkheimer, 2005; Jay, 2003: 50-1). Lo que estos tratamientos anteriores de Bergson interrogaban era la relación entre “espiritualismo e historia presente” (Horkheimer, 2005: 10). Y es precisamente esta relación la que Maurizio Lazzarato trata de reformular radicalmente movilizando la metafísica bergsoniana para una percepción transformativa de nuestra historia presente. A modo de introducción al artículo de Lazzarato incluido en este número -que se erige por sí mismo como una excavación detallada de un aspecto crucial de la filosofía de Bergson, pero cuyo carácter como intervención en la política de la teoría podría permanecer opaco de otro modo- me gustaría investigar el contexto intelectual y político del libro Videofilosofia (Lazzarato, 1996a) del que se extrae este ensayo, un libro producido en paralelo al trabajo seminal de Lazzarato sobre el concepto de trabajo inmaterial (1996b; 1997) y que anticipa su enorme transvaloración de la sociología de Gabriel Tarde (2002), así como sus recientes seminarios sobre las “revoluciones del capitalismo” (2004).
- Comunistas contra la Izquierda
En 1998, la revista italiana Futuro Anteriore, en la que tanto Lazzarato como Toni Negri desempeñaron un papel impulsor, publicó un editorial titulado “Nuestra tradición”. Este texto es de gran utilidad para orientarse en torno a la obra de Lazzarato. Ante todo, plantea la idea de que, a partir de 1960, se gestó en Italia algo así como una teoría crítica postsocialista y comunista, teoría que sigue siendo la fuente poco ortodoxa de todo un ámbito de la filosofía y el pensamiento político radicales. Además de los dos puntos de referencia políticos —los “”bloques de ‘hechos’”, como los llama— que se encuentran en la praxis urbana de Lotta Continua de 1969 a 1972 y en el Movimiento del 77 en Italia, los editores proponen este canon, casi borgesiano en su heterogeneidad:
El obrerismo italiano (Quaderni Rossi, Classe Operaia, el grupo Potere Operaio, la autonomía); el situacionismo, en particular la crítica preventiva y aguda de la cultura postmoderna que se encuentra en La sociedad del espectáculo de Guy Debord; los dispositivos de saber/poder de Foucault y la “revolución molecular” de Deleuze y Guattari; las tesis de Hans-Jürgen Krahl sobre el trabajo intelectual y de masas y la “larga marcha a través de las instituciones” de Rudi Dutschke; las reflexiones historiográficas de la revista Primo maggio; el tratamiento por Sohn-Rethel de la ciencia y el trabajo abstracto. (Futuro Anteriore, 1999: 97)
Quizá lo más significativo para la apreciación del propio trabajo de Lazzarato sea la violenta separación de esta “tradición materialista” (Futuro Anteriore, 1999: 98) de la suerte del marxismo “clásico” en sus vertientes práctica y teórica, una separación celebrada polémicamente en el eslogan parricida: “Comunistas, por tanto, no de Izquierda” (1999: 98).
En otro lugar, Negri ha caracterizado de forma sucinta y eficaz lo que considera el logro más destacado de la experiencia intelectual en torno a la revista Futur Antérieur y su homóloga italiana, que, forjada en la “síntesis disyuntiva” de activistas italianos exiliados y figuras destacadas de la izquierda extraparlamentaria francesa, “transformó el pensamiento socialista de la totalidad en un pensamiento comunista de la diferencia” (Negri, 2003). Por cierto, debemos señalar que la obra teórica de autores más o menos asociados a esta tradición herética —Negri, Lazzarato, Virno, pero también podríamos mencionar a Marazzi y Bifo— ha manifestado en los últimos años considerables divergencias, cuando no diferencias. Aunque se requeriría otro artículo para exponer el caso adecuadamente, podemos discernir al menos tres líneas de desarrollo para el ”comunismo teórico” que encontró expresión en los años 90 en revistas como DeriveApprodi, Futuro Anteriore y Luogo Comune: (1) una corriente autonomista más “clásica”, representada sobre todo por Hardt y Negri, que combina la teoría spinozista de la multitud y ciertos temas postestructuralistas con una fidelidad permanente, aunque herética, a algunas de sus fuentes marxianas (conceptos de antagonismo, composición de clase, trabajo vivo, subsunción real, etc.); (2) una línea “naturalista”, encabezada por Paolo Virno y la nueva revista Forme di vita, que casa la teoría del posfordismo con las investigaciones sobre las capacidades (o potencialidades) humanas genéricas ancladas en la filosofía del lenguaje, la ciencia cognitiva y la antropología posheideggeriana; (3) una especie de “espiritualismo diferencial”, promovido por Lazzarato, que se distancia de las coordenadas marxistas del legado obrerista y autonomista en aras de un análisis de “las revoluciones del capitalismo” en términos de nociones de publicidad, comunicación y minoría de edad.
- El giro inmaterial
Antes del surgimiento pleno del tema de la multitud como tema organizador, se podría argumentar que la singular tradición del “comunismo teórico» delineada anteriormente encontró su cristalización analítica y programática en la noción de trabajo inmaterial (Lazzarato, 1996b, 1997). En su forma original, en la que funciona como una crítica inmanente y una ampliación de los conceptos marxistas de trabajo y subjetividad política (a través de la noción fundamental de “composición de clase”), el trabajo inmaterial atrajo la atención teórica hacia el tipo de trabajo que produce “el contenido informativo y cultural de la mercancía”, el trabajo que, por su propia naturaleza, pone en primer plano la capacidad de activar y gestionar la cooperación, en todos sus sentidos afectivos, comunicativos e informativos, en aras de una productividad intensificada (Lazzarato, 1996b: 133-5). La especificidad de los bienes o mercancías inmateriales estaba relacionada a su vez con el hecho de que, en principio, se disfrutan colectivamente, con la noción de que están, al menos de forma latente, más allá del régimen de propiedad. En este sentido, se considera que las limitaciones espaciotemporales de las ideas y la información pertenecen a un régimen espaciotemporal diferente al de las mercancías materiales, que son perecederas y exigen una ubicación exclusiva. Además, la noción de trabajo inmaterial incorpora la idea, ya prevalente entre varios pensadores de la Nueva Izquierda, de que el consumo -concebido como consumo de ideas, afectos y sentimientos- se convierte en algún sentido u otro en productivo: que el consumidor no es sólo un terminal pasivo, sino un relevo cómplice y creativo en la reproducción del capitalismo. Podríamos decir, pues, que aquí se pasa de un paradigma de escasez material a otro de abundancia inmaterial, más allá del socialismo que intentó emancipar las capacidades de producción material hacia una política que busca emancipar los rasgos específicos de la producción inmaterial -con la ayuda de una metafísica diferente, no dialéctica, que habría acabado con la supuesta infraestructura hegeliana de los conceptos marxianos de trabajo y lucha. Esta metafísica también implica una transformación en el portador tanto de la producción como del cambio: una consecuencia de la hegemonía postulada del trabajo inmaterial es que asistimos a la creciente centralidad de una especie de “proletario intelectual” (Lazzarato, 1996b: 137) en el ciclo productivo, junto con una tendencia a difuminar la distinción -e incluso la separación física- entre concepción y ejecución. Un corolario importante aquí es que, una vez que el capitalismo exige enérgicamente capacidades comunicativas y afectivas, la subjetividad del trabajador adquiere una importancia primordial (1996b: 140).
Una de las críticas más enfáticas al programa de investigación sobre el trabajo inmaterial —tanto en términos de su núcleo metafísico como de su cinturón protector, parafraseando a Lakatos— ha venido del filósofo político marxista Alberto Burgio. Burgio discierne, en la dilución de un sujeto de la clase obrera efectuada por Lazzarato y otros pensadores del “giro inmaterial” del capitalismo, la desaparición de una palanca para el derrocamiento del poder burgués, capitalista; en otras palabras, la celebración de la obsolescencia del movimiento obrero. El prisma a través del cual se lleva a cabo esta evaluación es el de la polémica de Marx contra los socialistas utópicos y su ignorancia u ofuscación de la contradicción inmanente a la acumulación de capital (huelga decir que es la línea obrero-autonomista la que aquí se retrata como “utópica”, es decir, en última instancia reformista). Más concretamente, Burgio ve los fundamentos biopolíticos de la teoría del trabajo inmaterial -y aquí estoy seguro de que Lazzarato difícilmente se opondría- como una terminación de la dialéctica clásica capital/trabajo. La biopolítica, leída por Lazzarato et al. a través de las lentes de la noción de intelecto general, formulada por primera vez por Marx en los Grundrisse, tiene como resultado la extensión de la explotación a todo el campo social (en una especie de hiperexplotación biopolítica). Lo social se hace así indiscernible de un campo común de cooperación, un campo que es, aunque sea virtualmente, comunista. En defensa del trabajo anterior de Lazzarato sobre esta cuestión del trabajo inmaterial, deberíamos subrayar que tiene mucha razón sobre el papel del poder y el antagonismo en la configuración del trabajo inmaterial como una forma tendencialmente hegemónica de trabajo y subjetividad dentro del capitalismo contemporáneo. Como señala: «El pensamiento empresarial actual sólo tiene en cuenta la subjetividad de los trabajadores para codificarla de acuerdo con los requisitos de la producción» (Lazzarato, 1996b: 136). Además, al plantear la autonomía de las capacidades cooperativas del trabajo vivo e inmaterial frente a su expropiación y mercantilización por el capitalismo informacional, podría argumentarse que Lazzarato, lejos de disolver el antagonismo entre trabajo y capital, lo exacerba potencialmente:
Mi hipótesis de trabajo es, pues, que el ciclo del trabajo inmaterial toma como punto de partida una fuerza de trabajo social que es independiente y capaz de organizar tanto su propio trabajo como sus relaciones con las entidades empresariales. La industria no forma ni crea esta nueva fuerza de trabajo, sino que simplemente la asume y la adapta. (1996b: 138)
- Problemas de la autonomía
Una de las cuestiones que vale la pena plantear en este momento es en qué sentido alguna variante del bergsonismo sirve, a la luz de los límites putativos de un marxismo demasiado dialéctico, para reforzar la metafísica de la autonomía; cómo podría permitir a Lazzarato pensar la anterioridad ontológica de una fuerza viva y cooperativa -el trabajo inmaterial qua imagen, memoria y afecto- con respecto a su captura por la relación de capital. Después de todo, la propia comprensión de Marx de la subsunción real del trabajo (vivo) por el capital (muerto) ¡difícilmente parece el presagio de mucha “independencia”! Como se ha hecho mucho más evidente en los textos posteriores a la publicación de Videofilosofia, especialmente Puissances de l’invention (Lazzarato, 2002a), tal autonomismo metafísico u ontológico, formulado a través de Bergson, Nietzsche, Tarde y Deleuze, implica en última instancia un rechazo del trabajo (para resucitar el lema obrerista de Mario Tronti), que no es sólo práctico sino teórico. A este respecto, el tenor decididamente antidialéctico de los escritos de Lazzarato tras sus investigaciones sobre el trabajo inmaterial da cierta credibilidad al lapidario diagnóstico de Burgio: “En la medida en que implica la negación de toda especificidad de la condición de trabajo, la dilatación extrema del concepto de trabajo equivale a la afirmación de su extinción” (Burgio, 1999: 84). En este sentido, críticas como la de Burgio identifican una tendencia que ha llevado a Lazzarato a abandonar su intento de redefinir el concepto de trabajo, revisando el legado marxiano en aras de abrazar creativamente las tradiciones del espiritualismo y de la filosofía de la diferencia -provocando, entre otras cosas, una degradación del trabajo en favor de un pensamiento de la invención y de la opinión pública, en la estela de Tarde. En este sentido, podría decirse que desde la perspectiva de una convergencia entre el legado político del autonomismo y la aportación teórica de una filosofía de la diferencia principalmente francesa (la línea Bergson-Tarde-Deleuze), el poder autónomo y constructivo de una vida cooperativa, de un público plural de cerebros, obvia para Lazzarato la necesidad de generar subjetividad vía conflicto sistémico. Aunque el rechazo sigue existiendo, ya no es en forma de pasaje dialéctico (Lazzarato, 2004: 197-260).
Entonces, ¿es cierto que, como en los diversos socialismos utópicos a los que Marx apuntaba, podríamos argumentar que en la obra de Lazzarato “el fundamento de la liberación se identifica en la realización inmediata de la autonomía de clase” (Burgio, 1999: 85)? El problema de esta crítica hegeliana de la inmediatez política es que ignora hasta qué punto la preocupación de Lazzarato por las tecnologías y, de hecho, por los medios de comunicación, por la forma en que transforman el espacio-tiempo de la acción y los parámetros de la política, depende de la elaboración de una teoría no dialéctica de la mediación, ya sea a través de la teoría de la imagen de Bergson o de la sociología neomonadológica de Tarde. Una crítica más amplia, o más bien una metacrítica, de este giro inmaterial podría resultar más fructífera. Estoy pensando en la problemática conexión, en la obra de Lazzarato -pero también, en términos bastante diferentes, de Negri o Virno- entre, por un lado, la decisión metodológica, crucial para su tradición, de analizar las transformaciones sociales en términos de tendencias que pueden registrarse a nivel de un sector avanzado supuestamente hegemónico, y, por otro, la inclinación a declarar que el presente se caracteriza por revoluciones metafísicas y antropológicas que se captan mejor por medios teóricos distintos de los de la teoría social clásica. Esto explica tanto la audacia como el carácter problemático de un libro como Videofilosofia de Lazzarato, en el que la percepción del tiempo en el posfordismo, por citar el subtítulo del libro, se indexa a un conjunto de transformaciones muy definidas en las composiciones de clase y de capital, por un lado, y se le concede una especie de validez metafísica (o antropológica) atemporal, por otro. Hay una cierta ironía en la manera en que una tradición profundamente antihegeliana se encuentra aquí describiendo el presente capitalista como la salida a la luz de las invariantes existenciales y estéticas de la especie.[2]
Como se ha señalado anteriormente, los escritos de Lazzarato a raíz de las tesis sobre el trabajo inmaterial han estado cada vez más marcados por la disolución (y la crítica) de la clase obrera como sujeto de resistencia y modelo de subjetivación, por un lado, y el énfasis concomitante en las luchas minoritarias, por otro. Estas minorías, haciéndose eco de Agamben, son “subjetividades cualesquiera” que revelan lo que está en juego políticamente en las luchas dentro de un capitalismo contemporáneo, cuya verdad profunda es “la puesta a trabajar de la vida, su explotación y reducción a una fuente de valorización”. En otras palabras, las minorías, a diferencia de las clases, se conciben como los sujetos antagónicos de un capitalismo biopolítico, proponiendo formas de producción de la diferencia que se oponen a las suscitadas y controladas por los imperativos de la acumulación: “Las luchas de las minorías tienden a subordinar lo universal a la expresión de singularidades y a procesos imprevisibles de subjetivación, mostrando así que el interés general es el de producir diferencia y heterogeneidad” (Lazzarato, 1999: 157). De nuevo, y a pesar del carácter obstinadamente antidialéctico de esta línea de investigación, lo que se traslada de la tradición marxiana es cierta noción de contradicción, aunque reconfigurada aquí como biopolítica: “desarrollar la singularidad del producto, del servicio, pero bajo el dominio de la universalidad del mercado y del dinero, éste es el doble mandato contradictorio del capitalismo contemporáneo” (p. 158). Esta figura de un capitalismo biopolítico es, por supuesto, el resultado de un enfoque que tiene sus fundamentos en la interpretación obrerista de las tesis de Marx sobre la subsunción real de un trabajo plenamente socializado al capital -tesis que se leyeron principalmente en términos de una dislocación del capital, el trabajo y la lucha fuera de la fábrica y en una esfera desterritorializada de comunicación y reproducción (Toscano, 2004):
La economía de la información, industria del “futuro”, está aquí para mostrarnos cómo el propio capitalismo, en sus formas más avanzadas, organiza la relación entre afectos, deseos y dispositivos tecnológicos sin pasar por la disciplina fabril; cómo captura, en un espacio abierto, los afectos y deseos de todos y cada uno (sin distinguir entre productivos e improductivos, subjetividad obrera y subjetividad cualquiera), finalizándolos a la producción de beneficio. (Lazzarato, 1999: 159)
- La centralidad de la cooperación
Ya hemos indicado cómo el trabajo de Lazzarato, en paralelo con el de varios de sus compañeros y asociados, se desarrolló a partir de una innovadora corriente marxiana, la que fue extraída por primera vez por los escritores en la revista Quaderni Rossi y posteriormente elaborada, entre otros numerosos textos e intervenciones, en Marx Beyond Marx de Negri (1989) (uno de los textos “canónicos” del proyecto político de autonomía, o “autonomismo”) (Wright, 2002). No obstante, es justo decir, especialmente dado el giro polémico que han tomado sus dos últimos libros, que desde entonces ha abandonado incluso ese marxismo profundamente heterodoxo, en aras de un intento de revitalizar el pensamiento radical contemporáneo (posiblemente “comunista”) a través de un giro hacia filósofos y sociólogos como Tarde y Bergson, pensadores que en torno a 1900 sentaron las bases de un pensamiento de la subjetividad política anclado en la temporalidad, la multiplicidad y la publicidad de los medios de comunicación (a este respecto, Lazzarato no se resiste a esbozar un hilo vital entre los periódicos de Tarde e Internet de hoy). La cesura con la tradición marxista en particular, y con la sociología clásica y el pensamiento político en general -que Lazzarato considera empantanados en la ontología del trabajo- se ve mejor en términos del concepto de cooperación, el mismo punto en torno al cual Lazzarato, a principios de los noventa, y en colaboración con Toni Negri, había hecho algunas contribuciones muy importantes a la “tradición” antes mencionada:
La forma smithiana de cooperación está representada por la división del trabajo (la famosa fábrica de alfileres) y el principio activo de la producción está representado por el concepto de trabajo, entendido como gasto genérico de actividad (trabajo abstracto). La coordinación de las producciones -o, más en general, la forma de socialización de la actuación- viene dada por el mercado. Lo que quiero subrayar es la articulación entre división del trabajo, trabajo y mercado. En estos últimos años, hemos avanzado notablemente hacia otro concepto de cooperación. La cooperación se concibe aquí como una cooperación entre cerebros, es decir, inmediatamente como sociedad. Esta última se considera como un cerebro colectivo cuyas células cerebrales están constituidas por individuos (el intelecto general marxiano).
Así, desde los trabajos sobre el trabajo inmaterial en adelante —a través de la formulación de una teoría de la subjetividad posfordista basada en el encuentro con la tradición “espiritualista” de Tarde, Bergson y Deleuze (así como el pensamiento cinematográfico de Dziga Vertov y la videofilosofía de Nam June Paik), hay un marcado cambio desde el intento de refundir el concepto de clase (en la línea del operaismo italiano y su noción fundamental de composición de clase técnica y política) al de elaborar los fundamentos ontológicos y organizativos de una noción de multitud, o alternativamente de una política minoritaria, o política de la multiplicidad (estos parecen ser los términos preferidos en los últimos trabajos de Lazzarato). A este respecto, Lazzarato juzga que Marx y sus epígonos permanecen demasiado próximos a la ontología de la economía política que desean criticar, y que la disyunción entre el trabajo, tal como se concibe clásicamente, y la fuerza de trabajo no es suficiente para permitir al marxismo romper la metafísica del sujeto del trabajo, una metafísica dialéctica de la realización de lo posible, supuestamente incapaz de captar lo que en su última obra, Les révolutions du capitalisme (2004), Lazzarato llama (haciéndose eco de Deleuze y Guattari), “el ensamblaje de la diferencia y la repetición”.
Se nos podría excusar aquí por discernir en el ataque frontal a la ontología del trabajo y su teoría del sujeto una repetición de algunas de las tesis que se encuentran en el origen de la filosofía de la posmodernidad, en particular de la insidiosa crítica del marxismo en la obra de Jean Baudrillard de los años setenta. En ella, Baudrillard declaraba con ostentación “el fin de la producción” y, por consiguiente, de todo el aparato político y metafísico basado en la centralidad del trabajo en la acumulación de capital y la producción de (plus)valía. Con la catástrofe del capitalismo clásico efectuada a principios de la década de 1970, Baudrillard afirmó con confianza que
El trabajo ya no es una fuerza. Se ha convertido en un signo entre otros signos, producido y consumido como todos los demás. [. . .] El propio proceso de trabajo se ha vuelto intercambiable: un sistema móvil, polivalente e intermitente de colocación, indiferente a todo objetivo, e incluso al trabajo en el sentido clásico del término. (Baudrillard, 1990: 100, 104)
Sin embargo, Lazzarato rechaza esta abdicación de la subjetividad política a la hegemonía del signo, este paso de la producción a la seducción. Incluso se podría decir que es precisamente para evitar la desaparición del sujeto político junto con el sujeto del trabajo, en la creencia de que “la forma signo se ha apoderado del trabajo y lo ha vaciado de toda su significación histórica y libidinal, absorbiéndolo en el proceso de su propia reproducción” (Baudrillard, 1990: 101), por lo que recurre al vitalismo y al espiritualismo como vías alternativas dentro y fuera de la posmodernidad.
Esta variante del vitalismo, entendida como la puesta en primer plano de las características afectivas o estéticas del trabajo inmaterial bajo el capitalismo contemporáneo, pretende así efectuar una ruptura con la ontología del trabajo sin sumergirse en el dominio de la seducción desrealizada y el elegante imperio de los signos autorreplicantes. El vitalismo de Lazzarato sigue la línea de Deleuze al ser un vitalismo de signos y acontecimientos (Deleuze, 1995), signos y acontecimientos que no son entidades autónomas que flotan sobre una dimensión de corporalidad evacuada, sino que están enredados con la producción de sujetos y su ensamblaje en redes de comunicación y cooperación. En lugar de una evacuación de lo libidinal por el signo, este vitalismo depende de una infusión de libido (o más bien de deseo) en la semiótica. Si, siguiendo a Deleuze y Guattari, la producción es ante todo producción afectiva, deseante, entonces, según Lazzarato, lo que el marxismo relegó a la superestructura debe reintroducirse en el ámbito de la economía (de ahí que en Puissances de l’invention [Lazzarato, 2002a] se centre en el concepto de “economía psicológica” de Tarde). Lo que se coordina en este nuevo cerebro general, por así decirlo, no es sólo trabajo abstracto, sino creencias, deseos y afectos (o “fuerzas”, para utilizar una jerga más nietzscheana) – una dimensión que, por todos los esfuerzos de Negri y Virno por enriquecerla, el concepto marxiano de intelecto general parece ignorar.
La idea de la cooperación entre cerebros es en cierto sentido un intento de prolongar la creencia autonomista en la prioridad de la resistencia productiva o constructiva sobre su captura por los mecanismos de poder y su reproducción, una forma de pensar la cooperación como previa y relativamente independiente de la autovalorización capitalista. La tesis rectora es que “el lenguaje, el arte, la ciencia, la opinión pública son ontológica e históricamente resultado de la interacción entre cerebros y no de la socialización de la empresa y el mercado” (Lazzarato, 2002a), que Lazzarato relega a la dialéctica restringida del capital y el trabajo. Debemos notar la importancia del enfoque, ya en funcionamiento en la “tradición” de Futuro Anteriore, sobre los sectores de producción de vanguardia y tendencialmente hegemónicos. Dicho esto, el autonomismo vitalista de Lazzarato es mucho más extremo, en la medida en que plantea retroactivamente la autonomía de una cooperación no capitalista y no la ve simplemente como una consecuencia de la subsunción real del trabajo en el capital (en Negri, por ejemplo, todavía hay un sentido en el que el colapso de la dialéctica capital/trabajo puede explicarse dialécticamente). En otras palabras, la cooperación entre cerebros se convierte en hegemónica (aunque no necesariamente en un sentido cuantitativo) sobre el tipo de cooperación que históricamente se refería a la dialéctica del capital y el trabajo.
En este punto, sin embargo, valdría la pena hacer una pausa para cuestionar el optimismo casi desenfrenado de esta tesis de la primacía de la cooperación, empezando por el reconocimiento -compartido por Lazzarato en su ensayo “El trabajo inmaterial” (1996b)- de la naturaleza forzada de gran parte de la interacción social y cognitiva, de la manera en que el imperativo “¡conéctate!” podría experimentarse como una imposición violenta por parte del capitalismo más que como algo que surja de los deseos de una multitud putativa. Aparte del aspecto histórico bastante sospechoso de la tesis, que podría ser falsificada por historias ejemplares como la del desarrollo de Internet, a nivel ontológico podemos preguntarnos si no hay un grano considerable de verdad en el profundo pesimismo de Baudrillard sobre el capitalismo cooperativo y comunicacional actual. Como él mismo señala:
La socialización por el ritual, y por los signos, es mucho más efectiva que la socialización por las energías ligadas a la producción. Lo único que se te pide no es que produzcas, ni que te esfuerces por superarte a ti mismo (esta ética clásica se ha vuelto bastante sospechosa), sino que te socialices. [. . .] Ya no se te arranca brutalmente de tu vida cotidiana para entregarte a las máquinas; se te integra en el sistema, junto con tu infancia, tus hábitos, tus relaciones humanas, tus pulsiones inconscientes, incluso tu rechazo al trabajo. [. . .] Lo importante es que cada uno sea un terminal de la red, un terminal humilde, pero un término al fin y al cabo, no un grito inarticulado, sino un término lingüístico, y en el extremo de toda la red estructural del lenguaje. (Baudrillard, 1990: 101, 104-5)
Para Lazzarato, por el contrario, la autovalorización de las fuerzas sociales se convierte en el presupuesto lógico e histórico de la reproducción capitalista. El signo, en esta ontología vitalista, nunca puede desrealizar la producción diferencial y los ensamblajes cooperativos, ya que es su producto. Para acuñar un eslogan: no hay signo sin afecto. Es en esta primacía de la cooperación, revisitada a través de las lentes de la filosofía de la diferencia, donde, según Lazzarato, reside la continuidad, aunque tenue, con la tradición obrerista y el trabajo pionero de Mario Tronti: primero la clase, luego el capital. En este esquema, las corporaciones modernas como Nike, por ejemplo, comienzan con la captura de la cooperación entre cerebros -el logotipo- y sólo entonces pueden implicarse en la producción y reproducción de bienes materiales. La pregunta, sin embargo, es en qué sentido está justificado hablar simplemente de “captura”: ¿no estamos ante la incitación por parte del capitalismo de un simulacro de autovalorización, una ideología de la cooperación que confundiría una coacción global con una iniciativa subjetiva? ¿Es la cooperación realmente ajena, o incluso relativamente autónoma, de la autovalorización del capital?
Esta cuestión de la cooperación y su captura está íntimamente ligada para Lazzarato a la centralidad del problema de la invención (o innovación) en el capitalismo. En otras palabras, el enigma del capitalismo contemporáneo es cómo capturar la invención de una diferencia e insertarla en los ciclos de producción y reproducción. De ahí que nos centremos en las formas de vida, sentimiento y comportamiento como categorías indispensables para el análisis de la “economía psicológica” actual. De hecho, ésta es otra de las razones aducidas para justificar la necesidad de una superación vitalista de la tradición marxiana: supuestamente, en Marx no hay ninguna explicación de la producción de la ciencia ni, de hecho, de la innovación. Según Lazzarato, la economía política y su crítica sólo presuponen el hecho de la invención, algo que sencillamente no se puede hacer hoy en día, cuando se trata de la explotación no de un intelecto general organizado por medios “científicos” en una fábrica social, sino de la explotación de la cooperación entre los propios cerebros -de ahí la importancia de los debates sobre las formas jurídicas y sociales que debe adoptar la propiedad intelectual, siendo las otras formas de captación de esta cooperación los medios de comunicación y el dinero.
- Videofilosofía
Así pues, la táctica teórica de Lazzarato consiste en buscar en la filosofía de la diferencia los recursos metafísicos para hacer frente a la centralidad de la invención en el capitalismo contemporáneo y replantear la cuestión de la autonomía, que ya no se entiende en términos de fuerza de trabajo y necesidades proletarias, sino en términos de poder de invención. En este sentido, Videofilosofia, la obra más filosófica de Lazzarato hasta la fecha, cumple un propósito crucial: exponer la estética trascendental, es decir, las coordenadas experienciales y espaciotemporales del capitalismo posfordista. Por supuesto, el término estética trascendental, utilizado aquí como abreviatura, exige una considerable matización. En primer lugar, el término trascendental debe entenderse a la luz de las propuestas de Deleuze de un “empirismo trascendental” o “materialismo trascendental”, es decir, denotando la dimensión subrepresentacional y preindividual de la intensidad y la productividad. En segundo lugar, y haciéndonos eco una vez más de Deleuze, la estética no debe entenderse en términos de los parámetros espacio-temporales formales e invariables de un sujeto cognoscente, sino en términos de la construcción y modulación de los espacio-tiempos generados por dispositivos o máquinas técnicas y artísticas específicas. De hecho, el capitalismo contemporáneo se caracteriza por la tendencia a la fusión de ámbitos hasta ahora separables de la producción artística, la mecanización y la percepción natural, y no es casualidad que Lazzarato desee tematizar dicha convergencia a través de aquellos teóricos que registraron las primeras sacudidas de estas revoluciones técnicas y estéticas del capitalismo: Bergson, Benjamin, Tarde, Nietzsche (a quien Kittler llama “el primer filósofo mecanizado” [Kittler, 1999: 205]).
Así pues, Lazzarato señala el vídeo como ese ámbito, indiscerniblemente artístico y comercial, en el que pueden registrarse con la mayor precisión los efectos sobre la subjetividad de una nueva forma de capitalismo informacional y digital, en el que podemos percibir el modo en que las operaciones técnicas están impregnadas de consecuencias políticas y metafísicas. Además, la atención al vídeo sirve como herramienta polémica para cuestionar la inclinación antropológica de otras teorizaciones de una economía inmaterial emergente en términos de lenguaje y capacidades lingüísticas. La videofilosofía se concibe así, entre otras cosas, como un ataque nietzscheano a la primacía del concepto y al fetichismo del lenguaje, recurriendo a los nuevos medios y tecnologías para extraer las multiplicidades ocultas por un sujeto monolítico, del mismo modo que el obrerismo pretendía desenterrar aquellas subjetividades del trabajo vivo ocultas por la autovalorización capitalista entendida como causa sui. Así pues, el libro de Lazzarato está impulsado por el objetivo de pensar a Marx con Nietzsche, aunque en términos que lo apartan de los muchos intentos análogos que han marcado el destino de la teoría crítica:
Pensamos que el capitalismo contemporáneo nos obliga a entrelazar la crítica del concepto de “trabajo” como encubrimiento de la subjetividad del “trabajo vivo” y la crítica del “concepto” y del “lenguaje” como encubrimiento de la forma de producción de la subjetividad en general. (Lazzarato, 1996a: 9)
Para contrarrestar los posibles malentendidos de un discurso tan enfocado en lo digital y lo inmaterial, esta producción de subjetividad, aunque (o más bien porque está) plagada de artificios y tecnología, debe pensarse, según Lazzarato, en términos primordialmente corporales. El fetichismo del lenguaje debe ser socavado para desplazar la atención teórica hacia “la multiplicidad de semánticas, modos de expresión, polifonía y ambivalencia de los signos del cuerpo” (Lazzarato, 1996a: 8; cursiva en el original). El cuerpo nietzscheano desmitifica la antinomia clave del pensamiento moderno, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual: “el cuerpo es una multiplicidad que está directamente conectada con la multiplicidad social” (1996a: 181). El problema que se considera que resuelve la filosofía nietzscheana de la corporalidad y la simulación es el de la reversibilidad entre los cuerpos individuales y las prácticas sociales en el capitalismo posmoderno, el colectivo interior (el cuerpo como multiplicidad internamente conflictiva) y el colectivo exterior (1996a: 182). En este sentido, Nietzsche se eleva a la categoría de teórico de los medios de comunicación avant la lettre, permitiéndonos formular cómo los dispositivos crono-tecnológicos del vídeo y la tecnología de la información organizan el cortocircuito productivo entre las formas pre y supraindividuales de la multiplicidad (cuerpo y sociedad, ninguno de los cuales se concibe ya como organismos integrales).
La decisión metafísica de Lazzarato es, por supuesto, congruente con la estimación de que la explotación capitalista, en lugar de encontrar su fulcro operativo en la fábrica, se extiende de forma capilar por todo el proceso vital, de modo que el capitalismo se ha vuelto “biopolítico” (Toscano, 2007). Aunque inicialmente paradójico, el argumento de Lazzarato se basa en la afirmación de que el giro informacional e inmaterial del capitalismo contemporáneo va acompañado de una inversión sin precedentes de la dimensión biológica, de modo que podríamos hablar de un capitalismo biotecnológico o bioinformacional en el que la subjetividad ya no puede pensarse en términos de la actividad dialéctica o de oposición del trabajador (de la fábrica), pero debe replantearse en términos tanto de su dimensión subrepresentacional, corporal y biológica (cada vez más capitalizada) como de su participación abstracta en conjuntos maquínicos de enunciación, dispositivos tecnológicos y circuitos informativos. Es este diagnóstico del capitalismo el que motiva el giro hacia Bergson y Nietzsche y el juicio de que
La “producción” de subjetividad no debe buscarse en primer lugar en el concepto y en el lenguaje, sino en la duración (el tiempo) y en el cuerpo. Para llevar a cabo este programa necesitaremos desubjetivar la subjetividad y desobjetivar el mundo, porque éstas son las condiciones para recuperar las fuerzas plásticas y creativas que permiten construir de otro modo la genealogía de lo “real” y de la subjetividad. (Lazzarato, 1996a: 11)
El intento de forjar las herramientas metafísicas para una comprensión transformadora del capitalismo contemporáneo determina también el modo particular en que Lazzarato revisita la tradición de la diferencia. Podríamos decir que el proyecto de Videofilosofia depende de una operacionalización técnica del Nietzscheanismo y el Bergsonismo, de tal manera que la fuerza y la vitalidad siempre se remiten a dispositivos sociales y técnicos definidos. Obsérvese, por ejemplo, la inclinación de Lazzarato por la cristalización del tiempo por encima de su intuición mucho más espiritual, acompañada de una revalorización o transvalorización del concepto de percepción de Bergson. En parte, esto se debe a que los determinantes tecnológicos del capitalismo hacen que la oposición bergsoniana entre una percepción utilitaria y una intuición libre se vuelva inoperante. Lazzarato sigue a Leroi-Gourhan, así como a posteriores teóricos del potencial emancipador de la automatización, al argumentar que la “regresión manual” que acompaña al desarrollo técnico ha emancipado al cerebro (y a la cooperación entre cerebros) de la fisiología, sentando las bases para la prioridad de la producción informacional y cerebral sobre el famoso metabolismo del hombre con la naturaleza a través del trabajo manual. Siguiendo la última obra de Deleuze y Guattari, pero sumergiéndola en la investigación de los medios comunicativos contemporáneos, podríamos incluso decir que Lazzarato pretende trasladar la filosofía de la diferencia del espíritu al cerebro, concibiendo este último en términos que, una vez más en la línea de ¿Qué es la filosofía?, exceden los dominios de la neurología o de la ciencia cognitiva.
El vídeo, como objeto y medio estratégico de esta investigación metafísica del capitalismo contemporáneo, se prioriza por la forma en que puede verse que afecta al cerebro sin pasar necesariamente por formas explícitas de representación; en otras palabras, modula el cerebro sin funcionar necesariamente como un objeto para la mente. Lazzarato considera que las técnicas de vídeo, como interfaz operativa entre lo subrepresentacional y lo representacional, entre el afecto y la cognición, hacen que la filosofía de la intuición resulte esencialmente obsoleta. Obsoletas, en la medida en que las tecnologías del vídeo, al trabajar en tiempo real sobre la materia de la percepción -retrasando, contrayendo, acelerando-, traducen en imágenes flujos inaccesibles a la percepción humana, pero a su vez también permiten a los agentes humanos acceder a una dimensión estética hasta entonces inasequible a la manipulación. El vídeo se reconcibe como una práctica estética de lo preindividual, aportando una perspectiva tecnológica a la formulación de un materialismo del acontecimiento, de lo incorpóreo, del tiempo.
- La Economía política del Tiempo
El tiempo —un tiempo vivido, aunque inhumano, modulado, contrapuesto al tiempo abstracto de la mera medición— es, en efecto, el foco principal de Videofilosofia. Es en la dimensión temporal donde se individúa la función política de técnicas del tiempo como el vídeo. Las tecnologías del vídeo no sólo permiten traducir los espacios-tiempos asignificantes en formas de colectividad y comunicación políticas, sino que abren un tiempo de multiplicidad en el que pueden abrirse plazos para la acción y la decisión. Lazzarato concibe , pues, la acción política no en términos de la aparición de las capacidades políticas y comunicativas fundamentales del animal humano socializado, sino, haciéndose eco de Bergson, centrándose en el modo en que las técnicas del capitalismo posmoderno reformulan la elección y la indeterminación, pensando cómo las subjetividades políticas se articulan con la transformación sensorial y temporal efectuada por los nuevos medios, cómo la acumulación y la interpolación del tiempo -de la imagen y la memoria como cortes en el flujo continuo del devenir- permiten a los sujetos actuar “libremente”, creando intervalos y retrasos en el tejido del presente (Lazzarato, 1996a: 61). [3] Resonando con las tesis históricas y filosóficas de Tiempos capitales de Alliez (1996) y Tiempo de revolución de Negri (2003) (especialmente el primer texto sobre la constitución del tiempo), Lazzarato plantea el tiempo como el terreno del compromiso político contemporáneo, donde nos encontramos con la prolongada guerra de guerrillas de un tiempo plural de poder constituyente contra el tiempo vacío de la autovalorización capitalista. Pero la condición para esta guerra es de nuevo la subsunción real del tiempo al capital, la inexistencia de cualquier dimensión separada de la experiencia temporal: “La desterritorialización capitalista y la lucha de clases han “liberado” el fundamento oculto del tiempo de la repetición del presente (hábito/acostumbramiento) y de la repetición del pasado (memoria/tradición)” (Lazzarato, 1996a: 113).
Un corolario significativo de esta tesis es que el mando y la explotación capitalistas tienden a invertir directamente lo temporal, y a hacerlo de un modo que ya no depende de la mera medición del tiempo de trabajo dentro de los confines de la fábrica. Siguiendo una inspiración situacionista, Lazzarato puede así identificar la función política de la televisión como la neutralización de los acontecimientos políticos, y de la duración de las subjetividades políticas, en un espectáculo repetitivo de novedades anuladas. Más importante aún, es un uso capitalista diferente del tiempo que define el nuevo régimen de acumulación y sus tecnologías del tiempo:
Lo que llamamos el modo de producción posfordista es un dispositivo estratégico para subordinar, controlar y hacer productivo cualquier tiempo [tempo qualunque]. El capital ya no necesita someterlo al tiempo de trabajo, sino que lo captura y lo explota qua tiempo qualunque. (Lazzarato, 1996a: 117)
En otras palabras, la supuesta crisis de un análisis marxista del tiempo de trabajo en términos del valor del trabajo, al que Negri ha dedicado tanta atención, exige el pleno despliegue de una ontología del tiempo, capaz de identificar los recursos temporales necesarios para compensar el uso y la explotación capitalistas del tiempo. Podríamos preguntarnos en este punto cuál es la relación entre tal ontología del tiempo como poder, más que como medida, y cualquier concepción de la historia. Si bien es cierto que el análisis de Lazzarato se centra en los conductos y circuitos plurales de un tiempo múltiple y productivo, es en cierta noción de tendencia donde el método toca, al menos tangencialmente, a una filosofía de la historia. Esto quedó claro en los análisis del trabajo inmaterial, donde este último se concibe precisamente como una tendencia, sustentada por ciertas tecnologías (financieras, mediáticas, digitales) y subjetividades, que, si bien no asciende a una mayoría cuantitativa, es en cierto sentido la vanguardia hegemónica del capital. En esta línea de investigación, la prioridad de las tendencias sobre las entidades o las contradicciones preconcebidas, tan central en la lectura heterodoxa que Negri hace de Marx, está dotada de algo parecido a una armadura ontológica bergsoniana.
De hecho, aunque los términos parezcan ajenos a Lazzarato y su tradición herética, podríamos sostener que, a la estela de Benjamin (una de las referencias más destacadas en Videofilosofía), está llevando a cabo un intento impresionante de historizar a Bergson: demostrando, después de Deleuze, cómo los dispositivos técnicos y las máquinas abstractas de la modernidad y la «posmodernidad» permiten la realización y expansión de aquellas operaciones que Bergson había confiado al método exquisitamente filosófico de la intuición. Según Lazzarato, y en contra de las lecturas de Bergson que lo consideran un pensador ahistórico y escéptico respecto de la tecnología (incluyendo el cinematógrafo), sus escritos —incluso más que los de Benjamin— nos permiten captar la especificidad del capitalismo en lo que concierne a la producción de imágenes: una producción inhumana que opera mediante dispositivos tecnológicos, donde el movimiento y la duración son ontológicamente primarios. Videofilosofía, por tanto, funciona a través de un doble movimiento: por un lado, “subsume” la filosofía de Bergson bajo el capitalismo contemporáneo, y por otro, piensa el capital sub specie durationis. Esta historización del espiritualismo y la filosofía de la diferencia en términos del capitalismo posfordista implica, simultáneamente, leer a Bergson como una figura profética y romper con la continuidad de su pensamiento, como dijimos, desplegando un bergsonismo operativo y maquínico.
Las tecnologías del tiempo permiten la exteriorización de la inteligencia, de la “velocidad” del cerebro (Alliez, 2004), “dando al pensamiento y a la acción la ‘doble naturaleza’ del tiempo del capitalismo (tiempo-medida y tiempo-poder). Para ser más precisos, lo instalan en el tiempo, en la pluralidad de temporalidades propias del capitalismo posfordista” (Lazzarato, 1996a: 177).
La duración bergsoniana queda así inmersa en la estética trascendental del capitalismo posfordista, donde la continuidad es desgarrada por el acontecimiento: “La multiplicidad tiene al acontecimiento como su correlato. Y el pensamiento, en tanto multiplicidad, solo puede encontrar su temporalidad en un tiempo no cronológico, concebido como la temporalidad del acontecimiento” (p. 179). En consecuencia, la filosofía del tiempo de Bergson es forzada a salir del tiempo profundo de la tradición y de la memoria involuntaria, para confrontarse con el tiempo vacío del capitalismo (siguiendo así el movimiento de Deleuze de la segunda a la tercera síntesis del tiempo). Bergson se convierte en una referencia indispensable para Lazzarato en la medida en que proporciona un modelo de organización y constitución de las subjetividades que no se funda en la primacía de la cognición humana, sino en la materia-tiempo y la materia-imagen (p. 56). Además, presuntamente funciona como un analista privilegiado del capitalismo contemporáneo, en tanto muestra cómo nuestra existencia, tal como la representamos, está sostenida por una percepción pura y una memoria pura de las cuales no tenemos conciencia directa, pero que pueden ser accedidas y manipuladas por dispositivos tecnológicos, desplazándonos, como lo señaló Deleuze, del individuo al dividuo, de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Aquí la cuestión clave se vuelve cómo el tiempo de la abstracción capitalista es a la vez sostenido y subvertido por un potente tiempo múltiple de creación e invención. En este límite de un bergsonismo transformado, la lógica de su argumento obliga a Lazzarato a invocar un verdadero tiempo de revolución: la Jetztzeit benjaminiana como ruptura con los hábitos sensorio-motores del capitalismo.
“Destrucción anticipando constitución, la inversión del tiempo-medida en tiempo-poder.”
8. Percepción colectiva, o el espejismo de la posmodernidad
En efecto, es Benjamin quien permite a Lazzarato ir más allá de Bergson, en el entendimiento de que la percepción colectiva plantea problemas que sólo pueden resolverse colectivamente. Como comenta Lazzarato, la “revolución, desde este punto de vista, es el intento de inervar lo colectivo con los “órganos” que estas nuevas tecnologías de” reproductibilidad mecánica “producen” (Lazzarato, 1996a: 201). La noción de percepción colectiva permite a Lazzarato volver al problema filosófico de la televisión, que en un principio había parecido descartar como aparato de eliminación de acontecimientos. La centralidad del tiempo real en la televisión supuso el paso de la separación entre lo posible y lo real, la ideación y la realización, que aún pertenecía al cine, a un régimen de duplicación y simulación (o virtualización). Con la televisión, entendida como un relevo indispensable en la reproducción del capitalismo, entramos realmente en el dominio que, siguiendo a Debord, toma el nombre de espectáculo. Dicho esto, y a pesar de sus simpatías situacionistas, Lazzarato desea dar mayor riqueza metafísica y plasticidad a esta tecnología espectacular, captarla en términos del paso del choc del cine al flujo televisivo. Mundo e imagen se vuelven indistinguibles, pero es precisamente por esa subsunción real de la imagen al capital por lo que el espectáculo aparentemente hegemónico puede convertirse en el dominio de la invención y la lucha, en el paso minoritario y revolucionario del tiempo-medida al tiempo-poder. Es interesante a este respecto que Lazzarato se vea obligado a afirmar que “el cine es una aventura de la percepción, pero la televisión es una aventura del tiempo” (p. 204): las imágenes ya no son representativas, sino genéticamente constitutivas del mundo. Uno interviene en la imagen de vídeo, la utiliza, la manipula, la edita para generar situaciones, en lugar de contemplarla o simplemente verla. Los ensamblajes estéticos, ejemplificados por las videoartes, son considerados por Lazzarato como el posible paradigma de nuevas instituciones capaces de sustraerse al dominio de la economía de la información, concebida como imposición forzosa del tiempo-medida sobre el tiempo-potencia de la invención. En estas técnicas estéticas, discierne un nuevo modelo de producción que no es simplemente la invención de nuevas mercancías, sino la invención, captura o configuración de nuevos mundos (de afectos, creencias, percepciones, memorias, hábitos, etc.) en los que se insertan estas mercancías. Se supone entonces que la resistencia a la mercantilización funciona en el mismo terreno que el del branding y esas prácticas posfordistas, un uso diferente de las tecnologías del tiempo y el afecto que actualizaría el proyecto de Guattari de la creación de “nuevos territorios existenciales”.
En base a estos argumentos, Lazzarato propone una crítica historizante de la ideología posmoderna de la desaparición o simulación del mundo generalmente asociada al nombre de Jean Baudrillard (Lazzarato, 1996a: 207). El postmodernismo reaccionaba simplemente al sometimiento, en el paradigma televisivo, del circuito virtual-actual al tiempo molar de la medida; con las tecnologías digitales (el vídeo en contra de la televisión), el powertime irrumpe en el espectáculo, en un monismo temporal que revela nuevas posibilidades de invención, nuevas modalidades de subjetivación. En este horizonte esperanzador, aunque monstruoso, subyace el postulado de que no hay separación entre los dispositivos de producción colectiva y los de percepción colectiva. En este sentido, permanecemos en el ámbito de la metafísica del trabajo inmaterial, basada, como vimos, en una destrucción similar de la brecha entre producción y recepción (y en la elevación concomitante del consumo al centro de la escena del capitalismo). Una vez más, el anclaje de esta ontología inmaterial en el devenir del capitalismo contemporáneo pretende contrarrestar la inclinación desrealizadora del posmodernismo. Lo “real no ha desaparecido, se ha hecho más temporal (más artificial); lo social no está ya dado, sino que debe “cristalizarse” a sí mismo cada vez” (Lazzarato, 1996a: 208). Una vez más, podríamos preguntarnos si este injerto del capitalismo en las dinámicas temporales más íntimas e imperceptibles justifica realmente el considerable optimismo existencial y político que desprende la obra de Lazzarato. Aún más, podemos preguntarnos por qué, si el capitalismo posfordista está realmente implicado en una modulación constante del tiempo, las prácticas de resistencia deberían aceptar su terreno. Más concretamente, deberíamos preguntarnos si el devenir productivo de las prácticas estéticas, o la estetización de la producción, debe considerarse como el reto potencialmente emancipador de generar nuevos mundos, a través de usos colectivos del arte que ataquen la medida-tiempo con el poder-tiempo, o si reinstala, de una forma mucho más potente, la expansión del dominio reductor de la forma-mercancía.
9. Crítica de la razón vitalista
Desde un punto de vista más histórico, me pregunto si es posible descartar las raíces específicas del vitalismo y el espiritualismo en la reacción al auge del marxismo y el movimiento obrero. El hecho de que las filosofías de Nietzsche, Bergson y Tarde fueran en muchos aspectos reacciones a la movilización y el conflicto de la clase obrera no es ningún secreto, y el “postsocialismo” de gente como Lazzarato no es una razón obvia para basarse en sus conceptos. Lukács, en una vena inquisitorial, se refirió a la Lebensphilosophie como “un producto general del periodo imperialista… un intento filosófico de resolver desde el punto de vista de la burguesía imperialista y su intelligentsia parasitaria las cuestiones planteadas por la evolución social, por las nuevas formas de la lucha de clases” (Lukács, 1980: 404). De forma aún más brutal, concluía: En resumen: la esencia del vitalismo reside en la conversión del agnosticismo en misticismo, del idealismo subjetivo en la pseudoobjetividad del mito» (p. 414). Desde este punto de vista ortodoxo, el vitalismo representa una falsa positividad nacida de las necesidades de la crisis, una supuesta profundización de los problemas concretos que genera desviaciones de las urgencias del conflicto y la transformación social, cuyos orígenes, según Lukács, se encuentran “en la identidad (general) de las economías imperialistas” (Lukács, 1980: 18). Aunque las condenas de Lukács, incluso si aceptamos su metodología polémica, no pueden transponerse fácilmente a una fase en la que el nuevo imperialismo está causando estragos en un contexto ideológico muy diferente del antiguo, sigue mereciendo la pena reflexionar sobre si un nuevo vitalismo político puede servir realmente como instrumento crítico y analítico en la actualidad.[4]
En la medida en que pone en primer plano los efectos políticos de la singularidad y la invención, este vitalismo tiene cierta justificación al pretender abrir una dimensión del pensamiento ausente en gran parte del marxismo y la teoría social clásica; de hecho, ¡hasta el propio Gramsci (Gramsci, 1919) se sintió obligado a aludir al concepto bergsoniano de invención al explicar la emergencia del Estado soviético! Sin embargo, aunque este vitalismo podría proporcionar una fenomenología persuasiva de las estrategias contemporáneas tanto de ciertas luchas “minoritarias” como, quizá más importante, de las propias “revoluciones del capitalismo”, sigue sin estar claro si los tipos de abstracciones (o, para ser más exactos, diagramas y virtualidades) que propone tienen realmente tanto peso crítico en las transformaciones sistémicas del capitalismo, tanto política como económicamente. La pertinencia de este vitalismo -y especialmente de la reciente teoría neomonadológica de los públicos de Lazzarato- para el análisis del capitalismo informacional es considerable: en cierto modo, esto no es ninguna sorpresa, dado que las propias teorías de Tarde contribuyeron, a través de figuras como Edward Bernays y Walter Lippmann, a la genealogía de las relaciones públicas y al refinamiento técnico de la fabricación del consentimiento. La pregunta más profunda tiene que ver con su aparente intento de suplantar las abstracciones “molares” del marxismo y la economía política por las abstracciones “moleculares” de una filosofía de la diferencia. Como el propio Lazzarato nos recuerda, Marx consideraba que el capitalismo constituía un idealismo prácticamente existente (Lazzarato, 1996a: 8) y hay mucho a favor del argumento de que, en tales condiciones, escapar de las abstracciones es una abdicación de la probidad intelectual y política. Como señala Peter Osborne, “la ontología de la forma de valor es la de una idealidad objetiva que, no obstante, es inmanente a un materialismo social” (Osborne, 2004: 27). ¿No corre peligro una revolución molecular en la teoría, del tipo propuesto por Lazzarato, de ignorar la continua relevancia y extensión capilar de lo que Osborne llama “abstracciones actuales”? ¿No hay una delgada línea entre dramatizar el ataque al tiempo abstracto de la medida por un tiempo subjetivo de poder e invención y desear que desaparezca la fuerza continuada, y de hecho creciente, de lo molar sobre lo molecular? Después de todo, si el capitalismo es realmente un idealismo prácticamente existente, entonces la postura más idealista podría ser la que intenta promover la existencia práctica de un materialismo vivo. En este sentido, las virtudes fenomenológicas del vitalismo podrían ser considerablemente mayores que sus virtudes críticas u ontológicas.
Referencias.
Alliez, Éric. Capital Times: Tales from the Conquest of Time. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
Alliez, Éric. The Signature of the World, or, What Is Deleuze and Guattari’s Philosophy? London: Continuum, 2004.
Althusser, Louis. The Humanist Controversy and Other Writings. London: Verso, 2003.
Baudrillard, Jean. Revenge of the Crystal: Selected Writings on the Modern Object and Its Destiny, 1968–1983. Ed. Paul Foss and Julian Pefanis. London: Pluto, 1990.
Burgio, Alberto. Modernità del conflitto. Saggio sulla critica marxiana del socialismo. Roma: DeriveApprodi, 1999.
Deleuze, Gilles. Negotiations. New York: Columbia University Press, 1995.
Futuro Anteriore, editorial collective. “‘La nostra tradizione’.” Futuro Anteriore 6 (1999), reprinted in DeriveApprodi 18: 97–98.
Gramsci, Antonio. “Maggioranza e minoranza nell’azione socialista.” L’Ordine Nuovo, 15 May 1919.
Gramsci, Antonio. “Bergsoniano!” L’Ordine Nuovo, 2 January 1921.
Hardt, Michael. Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
Horkheimer, Max. “On Bergson’s Metaphysics of Time.” Radical Philosophy 131 (2005): 9–19.
Kittler, Friedrich A. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.
Jay, Martin. The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923–1950. Berkeley: University of California Press, 2003.
Lazzarato, Maurizio. Videofilosofia. La percezione del tempo nel postfordismo. Roma: Manifestolibri, 1996a.
Lazzarato, Maurizio. “Immaterial Labor.” In Paolo Virno and Michael Hardt (eds.), Radical Thought in Italy, 133–147. Minneapolis: Minnesota University Press, 1996b.
Lazzarato, Maurizio. Lavoro immateriale. Verona: Ombre Corte, 1997.
Lazzarato, Maurizio. “Le lotte dei precari e dei disoccupati come lotte delle minoranze.” In Andrea Fumagalli and Maurizio Lazzarato (eds.), Tute bianche. Disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza, Roma: DeriveApprodi, 1999.
Lazzarato, Maurizio. Puissances de l’invention. La psychologie économique de Gabriel Tarde contre l’économie politique. Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2002a.
Lazzarato, Maurizio. “Moltitudine, cooperazione, sapere.” In Nicola Montagna (ed.), Controimpero. Per un lessico dei movimenti globali. Roma: Manifestolibri, 2002b.
Lazzarato, Maurizio. Les révolutions du capitalisme. Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2004.
Lukács, Georg. The Destruction of Reason. London: The Merlin Press, 1980.
Monicelli, Mino. L’ultrasinistra in Italia, 1968–1978. Bari: Laterza, 1978.
Negri, Antonio. Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. New York: Autonomedia, 1989.
Negri, Antonio. Time for Revolution. London: Continuum, 2003.
Negri, Toni. “Postface to the Complete Text of the Journal Futur Antérieur (1989–98).” 2004. URL: http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=1497
Negri, Antonio. “Proletarians and the State: Toward a Discussion of Workers’ Autonomy and the Historic Compromise.” In Timothy S. Murphy (ed.), Books for Burning: Between Civil War and Democracy in 1970s Italy. London: Verso, 2005.
Osborne, Peter. “The Reproach of Abstraction.” Radical Philosophy 127 (2004): 21–28.
Toscano, Alberto. “Factory, Territory, Metropolis, Empire.” Angelaki: Theoretical Journal of the Humanities 9.2 (2004): 197–216.
Toscano, Alberto. The Theatre of Production: Philosophy and Individuation Between Kant and Deleuze. Basingstoke: Palgrave, 2006.
Toscano, Alberto. “Always Already Only Now: Negri and the Biopolitical.” In Timothy S. Murphy (ed.), The Philosophy of Antonio Negri, Vol. 2: Revolutions in Theory. London: Pluto, 2007.
Virno, Paolo. Quando il verbo si fa carne. Torino: Bollati Boringhieri, 2003.
Wright, Steve. Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. London: Pluto, 2002.
[1] Resulta revelador a este respecto que uno de los pocos trabajos que intenta articular sistemáticamente la contribución respectiva de las monografías histórico-filosóficas de Deleuze a la construcción de su filosofía de la inmanencia, “para discernir una poderosa línea de desarrollo, una evolución progresiva” (Hardt, 1993: 112), describe el bergsonismo de Deleuze como el primer momento (crítico y ontológico) en la epigénesis del deleuzismo – una destrucción creativa de la dialéctica de la negatividad que, a través de la intercesión de la teoría de las fuerzas de Nietzsche, permitirá a la filosofía de Deleuze desembocar en una práctica spinozista en toda regla, configurada como una etología política revolucionaria.
[2] Para reconocer el mérito de Virno, en su obra más reciente teoriza explícitamente este enigma en términos de un uso no hegeliano de las categorías de historia natural y revelación, inspirándose en los innovadores escritos antropológicos de Ernesto De Martino, así como en Peirce, Wittgenstein y las cuestiones no resueltas en el debate Foucault-Chomsky de 1971 (Virno, 2003: 143-84). He tratado de investigar esta cuestión con mayor detenimiento en Toscano (2007).
[3] Para evitar acusaciones de determinismo, vale la pena reproducir la salvedad crucial de Lazzarato: “Es la máquina social la que explica la máquina tecnológica, y no al revés” (Lazzarato, 1996a: 121). Aunque Lazzarato no es exactamente inequívoco a este respecto, parece que la transformación de los procesos sociales de producción, conservación y acumulación del tiempo prevalece sobre las operaciones específicas de los dispositivos tecnológicos.
[4] Aunque su protagonismo es algo reciente, el debate sobre la política del vitalismo no estuvo ausente de los acontecimientos en los que las ideas autonomistas (más que estrictamente obreristas) irrumpieron realmente en escena: acontecimientos cristalizados en el llamado Movimiento del 77. Dos ejemplos -uno subjetivo, el otro objetivo- pueden darnos una idea de esta genealogía del vitalismo político. En una crónica casi instantánea de la década roja italiana (1968-1978), centrada específicamente en los acontecimientos entonces recientes, un periodista hizo la siguiente observación sobre el ascenso de los llamados “indiani metropolitani” (indios metropolitanos), una tendencia ecléctica y lúdica, aunque enfrentada, de la extrema izquierda:
Definir todo esto, como han hecho algunos, como vitalismo degenerado [. . .] regresión al desentendimiento, virtual despolitización no parece correcto. [. . .] Sin embargo, hay que decir de entrada que si hay algo que es profundamente ajeno a la tradición del movimiento obrero (pero no, según Dario Fo, a la tradición popular), eso es sin duda el vitalismo “creativo”. (Monicelli, 1978: 98-9)
El segundo ejemplo procede del tratado militante de Negri “Los proletarios y el Estado” (Negri, 2005), una referencia teórica clave para el ámbito político de la “Autonomía organizada” (Autonomia organizzata):
El proceso capitalista impone niveles cada vez más elevados de fluidez -hasta el punto de configurar el capital constante como “forma” (organización de la fluidez, su cálculo y control)- en relación directa con la fuerza y el poder global [potenza] de la clase obrera (que se presenta en el plano inmediato como rigidez local, intersectorial, internacional, etc.). Seamos claros: estamos hablando en clave, pero esto no significa necesariamente alusiones vagas: este capital bergsoniano se llama Kissinger y los jeques, MIT e IBM. (Negri, 2005: 132, traducción modificada)
Entre el vitalismo creativo y el capitalismo bergsoniano, podríamos decir, se encuentran tanto la riqueza como las limitaciones de la obra de Lazzarato.